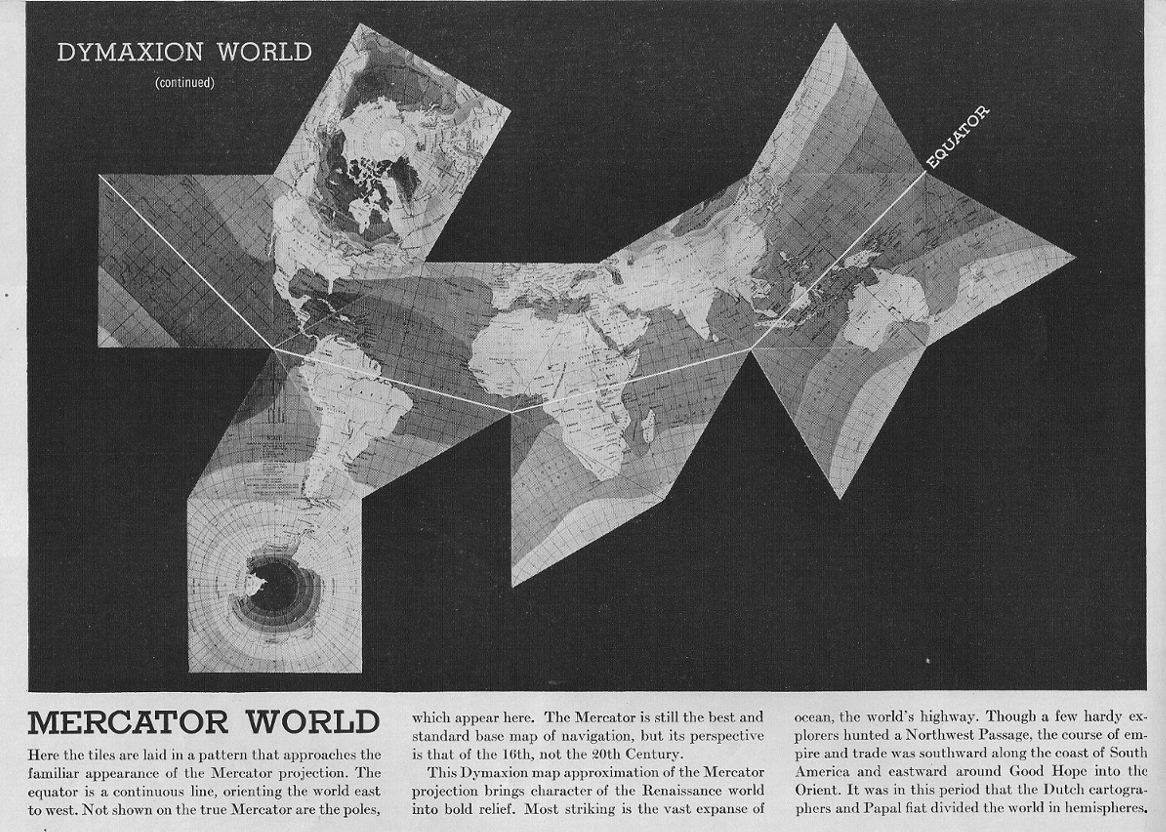La vida y la lectura se entrelazan, al menos en mi caso, de un modo antojadizo e iluminador, y quizás por eso cada vez tiendo a dejar que las cosas sucedan, porque siento que, siguiendo algún mecanismo que opero de modo inconsciente, termino por encauzar la realidad, por hacerla someterse a mis deseos. Les explicaré por qué comienzo afirmando algo tan incomprensible como que termino dominando la material de lo real. Hace unos meses estaba pasando una temporada en Ciudad de México y acudí, como era mi costumbre diaria, al café que había convertido ya en mío, a dejar transcurrir una hora tomando un par de cortados, fumando cuatro o cinco cigarros y leyendo un rato. Al levantarme para pagar e irme a casa a comer me sorprendí al ver a un tipo que me era, al mismo tiempo, conocido y desconocido. Se trataba de Nicolás Cabral, un escritor magnífico al que llegué de un modo tan casual como me lo había encontrado en ese momento. Casi cinco años antes yo visitaba por primera vez Ciudad de México. Había sido invitado a participar en la Feria del Libro que se celebraba en el Zócalo y me alojé durante casi una semana en la casa de una amiga que me brindó amablemente el sofá cama de su apartamento. Allí uno de sus mejores amigos me comentó que a su jefe, director de la revista La Tempestad en la que él es redactor jefe, acababan de aceptarle dos manuscritos en la editorial que dirige uno de mis mejores amigos. Ni qué decir tiene que mi primera impresión fue la de pensar en lo microscópico que es el mundo literario, donde uno termina por conocer a todo el mundo, incluso a todos y cada uno de sus lectores, a poco que se descuide, y la segunda comenzar a intrigarme con la calidad de un autor capaz de colocar no uno, sino dos libros en una de las editoriales de más prestigio de hoy. Me quedé con el nombre del autor, Nicolás Cabral, y cuando me encontré con el editor le pregunté sin andarme por las ramas. Es estupendo, me dijo, pero creo que hasta el año que viene no podremos lanzarlo. Ese año no me permitió olvidar el nombre del autor, y a comienzos del año 2014 la editorial Periférica lanzaba la primera, y hasta el momento única, novela de Nicolás Cabral: “Catálogo de formas”. Apenas regresé a España a pasar el verano me dieron un ejemplar del libro que leí esa misma noche. Deslumbrante. La novela, basada en la biografía de Juan O’Gorman, uno de los más importantes arquitectos del Siglo XX, iba usando diversos narradores que sucesivamente jalonaban los hitos fundamentales de la trayectoria profesional e íntima del arquitecto mexicano y al mismo tiempo se permitían las libertades de imaginar y construir un entorno ficcional que permitiera a la narración ir más allá de la mera exégesis de una figura histórica. El libro, además, eludía la representación explícita convirtiendo a los personajes, tanto los históricos como los ficcionales, en arquetipos, pero no en construcciones platónicas ideales, sino algo más sutil, ya que ejercen funciones dentro de una trama que puede ser leída, también, desde una perspectiva simbólica más interesante. Los materiales que se ponen en juego en la novela son, en ese sentido, subyugadores. La transformación que vivió el propio O’Gorman, que pasó de ser el arquitecto funcionalista de sus inicios –la Casa O’Gorman de 1929 es cada vez más reivindicada como un hito fundamental de la arquitectura–, aunque él más tarde denominaría a esos proyectos como «ingeniería», a un extraño y seductor constructor orgánico cuya obra tardía nos fue hurtada por el descuido institucional mezclado con la estupidez y narcisismo de algunos artistas –una escultora «de vanguardia» que compró la vivienda de O’Gorman en la Avenida de San Jerónimo la destruyó para desazón del propio arquitecto– parece pensada como un molde idóneo para encajar en ella una novela. Y, sin embargo, a poco que uno rasque la pulida y perfecta trabazón de los capítulos de la novela, pequeños módulos constructivos que van poco a poco levantando una compleja construcción que al mismo tiempo permite contemplar limpiamente su arquitectura, comprende que la novela es tanto el homenaje al maestro arquitecto como una especie de autobiografía desplazada en la que el autor ha ido camuflando muchas claves que hablan más de él que del maestro. En ese sentido resulta especialmente revelador el capítulo que comprende las páginas 79 y 80 de la novela. Allí, un narrador en primera persona, confiesa que la «historia», la historia pero no la narración ni el libro, comienza en la universidad. Y allí se nos narra el momento en que un estudiante de arquitectura descubre la figura del maestro, comienza a ver en qué medida se identifican sus peripecias vitales, ya que ambos vivieron en Guanajuato sin ser ninguno de ellos natural de allí, y, prendado de la precisión, la geometría y poesía convertidas en la misma cosa dice, decide ir a Ciudad de México a poder contemplar esas obras y, finalmente, se convertirá en arquitecto. Ese estudiante fascinado es el propio Cabral, el escritor con título de arquitectura que ha visto un proyecto salido de sus manos ya construido, levantado para siempre de la nada, materualizado. El lector puede comprender fácilmente que no en muchos de los fragmentos se han narrado los hechos en primera persona, que cuando sucede suele ser el Arquitecto quien toma la voz. Y en ese momento salta la chispa y el lector comprende, ata cabos, y comienza a entender mucho mejor la construcción de espacios, la generación de volúmenes que en sí la arquitectura, que propone la novela. Cada uno de esos breves capítulos no es sólo una escena de la narración, ni una de las piezas que ensambladas serán el edificio narrativo concluido, son, además, habitaciones en las que poder experimentar entornos, perfectamente funcionales y al mismo tiempo poseedoras de una fuerza lírica arrebatadora. No es casual que cada una de ella pueda ser vista como un hogar, un espacio que sentir propio. Y por eso no es fortuito tampoco que el otro manuscrito, que aún no ha sido publicado pero lo hará en breve, tenga un título tan cercano conceptualmente a lo dicho como Las moradas. Muchas veces se ha usado la arquitectura para trazar metáforas de la escritura, pero no es tan frecuente que una novela se proponga ante el lector como un espacio que lo acoja, que lo albergue al mismo tiempo que muestra todos sus detalles constructivos con la limpieza y honestidad con que lo hace este libro. Si Nicolás Cabral quería edificar una novela como el edificio que escribió Juan O’Gorman en la colonia San Ángel, desde luego lo ha logrado, una novela tan sólida en su ensamblaje y propuestas como ligera en su ejecución y presencia. Todo eso tenía en mente cuando me encontré con Cabral en el café. Unos días antes había escrito al amigo común comentándole que la novela me había gustado mucho y preguntándole si era posible acordar un encuentro para conocernos y charlar un rato. Ahora lo tenía allí delante, como si yo hubiera diseñado el encuentro. Estaba enfrascado en la lectura de una novela de Krasznahorkai. Así que no tuve más que acercarme hasta su mesa y preguntarle: Disculpa que te interrumpa, ¿eres Nicolás? Me encantó tu novela.
Tercera columna de la serie Dymaxion publicada en Planisferio el 25 de septiembre de 2015