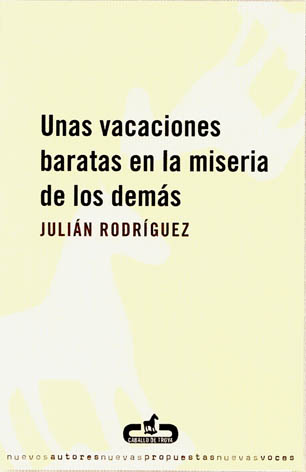Como muchos echaban de menos esta sección -algunos desaprensivos o desalmados no se han cortado a la hora de recordarme que les parecía lo mejor del blog, desconsiderados- la retomo con un cuento de José Manuel Benítez Ariza, incluido en su libro El hombre del velador (Cádiz, 1999).
Como muchos echaban de menos esta sección -algunos desaprensivos o desalmados no se han cortado a la hora de recordarme que les parecía lo mejor del blog, desconsiderados- la retomo con un cuento de José Manuel Benítez Ariza, incluido en su libro El hombre del velador (Cádiz, 1999).Benítez Ariza está explorando una vertiente poco transitada en el cuento español: la de la historia pura, carente de artificios, de afectación retórica que no tiene el empacho de transformar el cuento en una anécdota o en una reflexión, o en colocar el punto climático del mismo casi al inicio para narrar un largo epílogo donde analiza los hechos. Esta línea, de una naturalidad de agradecer, es la que domina en el último de sus libros de relatos, Lluvia ácida.
Pero antes de hablar de ese libro -que se comentará aquí mismo, es de ley- os traigo aquí un cuento que le pedí al propio Benítez Ariza y que, por el siempre gracioso sistema del antiSPAM, se me había quedado en una carpeta hasta que quiso la suerte que reparara en él y lo rescatara.
Aquí tenéis esta pequeña maravilla.
Sé cómo lo hacen. Primero, se filma al personaje caminando en dirección a la cámara. A partir de determinado punto, se hacen otras dos tomas del personaje siguiendo trayectorias opuestas. También puede utilizarse un espejo, para que las dos trayectorias divergentes guarden una perfecta simetría. El resultado es lo que cuenta: esa imagen inquietante de un hombre desdoblándose en dos personajes con destinos opuestos. Espejos, fundidos, transparencias. Muy fácil, en el cine.
También están las tomas descartadas: todo lo que no se aprovecha cuando se procede al montaje definitivo de la película. Uno mira, por ejemplo, a John Gielgud en El agente secreto. Lo mira bajar las escaleras en su uniforme de aviador. Abajo lo espera Peter Lorre. Y uno sospecha que, en el limbo de las imágenes descartadas, a lo mejor es Peter Lorre el que sube esa escalera mientras John Gielgud lo espera en el descansillo, las manos a la espalda, los guantes doblados en el cinturón. Y que, a lo mejor, de haberse aprovechado el recelo, la desconfianza que implicaba esa actitud distante, John Gielgud no hubiese llegado a ser cómplice de un asesinato inútil cometido más tarde por Peter Lorre. Claro que, entonces, no tendríamos película. A lo sumo, y de haber quedado constancia de que Gielgud no acepta la misión, hubiésemos tenido el vago consuelo de que algunas personas se niegan a prestarse a ser cómplices de cosas que, de cualquier modo, acabarán sucediendo.
Lo que me va a suceder a mí también es inevitable. Y, por una vez, tiene algo que ver, aunque sólo sea de un modo tangencial, con el cine.
Me preguntarán de dónde demonios he sacado la pistola. Es una historia larga, que incluye haberme ganado la confianza de Luisito, el hijo de mi vecino, y haberlo llevado, junto con mi sobrinilla, al zoo y al parque y a una película de Disney y a no sé cuántos sitios más en las últimas semanas. El padre de Luisito es policía. Y Luisito sabe dónde guarda el arma.
Les hablaba de un personaje que camina hasta un punto y, a partir de ahí, se convierte en dos réplicas de sí mismo que siguen caminos opuestos. Estoy viendo la escena, no me pregunten de qué película. He detenido la imagen (mi última estupidez: el vídeo de cuatro cabezales, que me ha costado cien mil pesetas) justo en el momento en que el personaje empieza a desdoblarse. Estudio las dos caras. Desde el principio, en una se lee decisión, seguridad, éxito. La otra, en cambio, parece desconcertada, como si no supiera dónde está o intuyera un peligro inmediato.
Los artículos de cine que publicaba en El Vigía no le gustaban a nadie. Ni siquiera al director de El Vigía. Los publicaba porque le salían gratis. Y porque, sospecho, le hacía gracia que el mismo tipo que le atendía en la ventanilla del banco por las mañanas apareciese por la tarde en el periódico con un par de folios mecanografiados y la pretensión (insólita, al principio) de que se los publicaran. Convencerlo no fue fácil. Se permitió rechazar los diez o doce primeros, con una mezcla muy suya de amabilidad e impertinencia, pero dejando siempre abierta la posibilidad de aceptar el próximo. Y yo iba al cine aquella misma noche y, al día siguiente, mientras mi mujer dormía la siesta, le daba a la máquina y pergeñaba una nueva crítica. Era cuestión de insistir. Alguna vez, pensaba, a ese tipo le sobraría espacio en alguna página. Las cosas que pasan en una ciudad como ésta no dan ni para llenar las dieciséis páginas de un periodicucho como El Vigía.
Supongo que les he contado todo esto para que sepan que hablo de cine con cierto conocimiento de causa. Trato de ver las cosas como los que hacen las películas. O como yo creo que las ven. Y en ese plano del que les hablaba (no me pregunten de qué película: no vayan a creerse la patraña de que dejaron de publicarme las críticas porque las hacía sin haber visto las películas), en ese plano, decía, veo la ilustración perfecta de ciertos momentos decisivos de mi vida. Un tipo que llega a un punto donde su destino se bifurca. Lo malo es que sólo conozco una de las trayectorias divergentes. La peor. La que me ha llevado a ser un empleado de banca que escribe críticas de cine a la hora de la siesta y lleva meses acechando la pistola del padre de Luisito.
¿Que en qué punto se bifurca el destino de uno? ¿Que cómo se da uno cuenta de que su destino se bifurca? Pongamos un ejemplo: el día que me llamaron de la oficina de empleo, hace trece años. Un día más y no me encuentran en casa. Tenía ya la maleta hecha para irme a la capital a trabajar de lo que fuera y a estudiar cine. Sin embargo, dejé que mi otro yo, el más decidido, el más seguro, se fuese a estudiar cine (y a dormir, en sueños que no he dejado todavía de tener, con Marisa, que se había marchado a la capital dos meses antes), mientras este yo (el que les habla) deshacía la maleta y se presentaba obedientemente en el banco a primera hora del mismo día en que había previsto tomar el tren para la capital.
Un año, tres, cinco, pasan enseguida. Me hicieron fijo. Marisa no volvía. Decía que le quedaban no sé cuántas asignaturas para terminar la carrera. Una amiga común que iba a verla con cierta frecuencia me dijo que, en realidad, había abandonado los estudios desde hacía tiempo y vivía con un peruano o boliviano o venezolano que vendía libros en un puesto callejero. Hubo un momento en que dejó de contestar mis cartas. Nuestra amiga común me consoló diciendo que sería consecuencia de uno de los muchos cambios de domicilio a los que se veía obligada la pareja cuando no les alcanzaba para el alquiler. Yo me las apañaba con mi sueldecillo. Podría haber ido a verla de vez en cuando, podría haberle dicho que se casara conmigo, podría haber intentado que el banco me trasladara a la capital... Pero estaba Rosa. Y aquí viene otro de esos puntos en los que el destino del personaje se bifurca y uno de sus caminos se hunde en el mundo indefinido de los sueños mientras el otro se agarra a las realidades inmediatas. Y creánme que soñé con esas visitas, con ese viaje sorpresa, con ese traslado. Soñé una y otra vez que llegaba a aquella estación y Marisa me estaba esperando y esa misma noche nos abrazábamos sobre una cama que olía a colchón viejo y a ropa de piso alquilado. Pero me casé con Rosa. Fue entonces cuando recibí una carta desesperada de Marisa. El uruguayo la había dejado, tenía que abandonar el piso en cuestión de días, no tenía trabajo... Pensé en inventarme cualquier excusa y acudir junto a ella. Pero preferí mandarle un giro postal, el primero de los muchos giros postales que le he puesto desde entonces. El sueldo empezó a venirme cada vez más justo. Fue entonces cuando se me ocurrió intentar colocar mis críticas de cine en El Vigía. Algún partido tenía que sacar de mi afición frustrada. No había caído en el detalle de que más de la mitad de los redactores de El Vigía no recibían otra recompensa por su trabajo que ver su firma impresa en el periódico al día siguiente.
“¿Por qué no tenemos un niño?”, decía Rosa cada vez que creía asistir a una exhibición de instintos paternales por mi parte cuando coincidíamos en el ascensor con Luisito y yo le revolvía el pelo con la mano y le preguntaba cómo le iba en el colegio. Pero yo no quería saber nada de niños. Mi destino estaba en otra parte. En la capital, haciendo películas policíacas. En el piso de Marisa (¿en qué piso? ¿dónde está Marisa ahora?). En cualquier otra parte.
Los del cine lo tienen claro. Cuando la trama se complica demasiado sólo hay una solución posible: matar al personaje. Ayer me ofrecí a quedarme con Luisito mientras sus padres iban al médico. Ellos también se juegan su destino en esa escena: si los análisis que se ha hecho la madre de Luisito resultan negativos, todo seguirá igual. Si resultan positivos, tendrán que acostumbrarse a vivir como quien está atento a la cuenta atrás del lanzamiento de un cohete: cuatro, tres, dos, uno... Cosas que pasan. Luisito, el pobre, no sabe nada. No cabía en sí cuando me enseñó, con mucho misterio, la pistola de su padre.
Rosa duerme la siesta. Hace ya varias semanas que no escribo críticas para El Vigía. No escribiré más. Es difícil escribir críticas cuando uno ha perdido todo interés por el cine, cuando uno hace meses que no va al cine y va improvisando al hilo de lo que le sugieren los títulos de la cartelera (ni siquiera tengo vídeo; les he mentido: no puedo permitirme el gasto). ¿La secuencia que les he descrito? No sé. De alguna película de Hitchcock, quizá. ¿Recuerdan el comienzo de Psicosis? Una chica que huye con una suma de dinero robado. He pensado mucho en esa parte de la película. En el banco donde trabajo (¿debo decir ya “donde trabajaba”?) tardarán un día o dos, o una semana, en averiguar que falta dinero. Espero que Marisa no deje de acudir a la oficina de correos a preguntar si se ha recibido el giro. Se pondrá muy contenta al ver tanto dinero junto. Supongo que sabrá perdonar mis últimos retrasos.
No, no me olvido de la pistola. También aquí pueden pasar dos cosas: que esté cargada o que no lo esté.