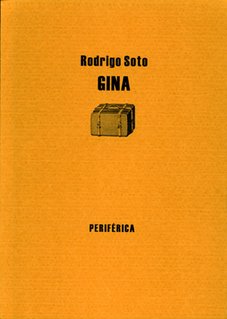 Los dos libros con los que la editorial Periférica ha comenzado a editar a autores vivos son, curiosamente, complementarios. No sé si esto ha sido fortuito, supongo que no, pero es muy revelador del cuidado de una editorial por formar un catálogo coherente.
Los dos libros con los que la editorial Periférica ha comenzado a editar a autores vivos son, curiosamente, complementarios. No sé si esto ha sido fortuito, supongo que no, pero es muy revelador del cuidado de una editorial por formar un catálogo coherente.La primera de ellas, Gina, del costarricense Rodrigo Soto, escoge a una mujer como centro de la historia. La novela comienza con el final del matrimonio de la protagonista, que le servirá para encontrarse a sí misma después de muchos años de haber seguido el camino trazado para una mujer de su educación y clase social, y termina con la muerte y duelo de su exmarido, que le obligan a regresar a la capital, San José. Entre ambos hechos vemos el camino de una mujer luchando por ser ella misma, por entenderse, por expresarse, y por encontrar la felicidad. Puede parecer tópico, pero no lo es. La principal virtud de Soto radica en que logra construir un personaje de carne y hueso, una mujer que nos resulta perfectamente creíble en sus aciertos y errores, en sus franquezas y contradicciones, y con la que conseguimos simpatizar en todo momento. La novela está construida en torno a ella, y ella siempre está presente en la historia, en cada escena, en cada capítulo, es de ella de quién se nos habla, y el mérito del autor pasa por no destensar en ningún momento la personalidad de su protagonista.
Ese, que es sin duda el mayor acierto del libro, es también su talón de Aquiles. En su afán por representar todas las parcelas de la vida de la protagonista, Soto se desliza en un momento dado a recuerdos juveniles –como su voluntariado sandinista- y a momentos de un lirismo algo naïf –de hecho a ingenuidad con la que se toca el asunto sexual es sorprendente, uno entiende que intentar hacer el retrato de una mujer debe pasar también por su modo de sentir y amar, pero en ese asunto Soto se mantiene en el tópico y el esquematismo más sorprendentes-, que sorprenden frente a la robusta narración de los conflictos de la vida de pareja –tanto la asfixiante vida conyugal con su marido como la más relajada con su novio negro– o de la violencia –el momento en que presencia como un joven es herido en una manifestación.
Esos altibajos juegan a la contra del libro, que finalmente parece más una novela de tesis, un muestrario social, que verdaderamente una novela de la vida de alguien. El acartonamiento que se trasluce en la lectura no deja un buen sabor de boca, y la sensación de haber presenciado una historia que ya nos han contado muchas veces se hace patente.
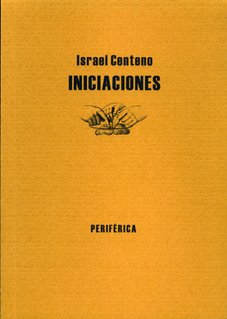 El venezolano Israel Centeno en Iniciaciones nos cuenta algo que, también, hemos visto y leído muchas veces: la iniciación sexual y vital de unos jóvenes. Lo que sucede es que en la novela de Centeno hay una diferenciación radical de voces y, a la postre, de resultados. La historia está contada desde cuatro perspectivas, cuatro narradores que funcionan con desigual éxito.
El venezolano Israel Centeno en Iniciaciones nos cuenta algo que, también, hemos visto y leído muchas veces: la iniciación sexual y vital de unos jóvenes. Lo que sucede es que en la novela de Centeno hay una diferenciación radical de voces y, a la postre, de resultados. La historia está contada desde cuatro perspectivas, cuatro narradores que funcionan con desigual éxito.
León y su primo Andrés son las dos voces más acabadas del conjunto. Bajo su narración presenciamos los momentos más vívidos de la historia. La habilidad de Centeno para presentar el despertar sexual de los jóvenes, que viven esos cambios como un reflejo de la abrupta naturaleza que los rodea, es muy sugerente. Ellos, los hombres que permanecen en el campo, deben aprender a ser rudos para poder enfrentarse a la vida allí, y, como adolescentes que son, esa rudeza con la que se enfrentan a la vida se ve reflejada en el modo en que se inician en el sexo. León, rey de los animales, está excepcionalmente dotado para el sexo, copula con su madrastra y ejerce la violencia necesaria para poder lograr sus propósitos. Andrés, el hombre, dotado de un miembro más pequeño, vive una sexualidad insatisfecha, masturbatoria, basada en imágenes, y es incapaz de perder la virginidad con su prima Bárbara.
Las otras dos voces son la de la propia Bárbara, que huye de la hacienda para ir a la ciudad, a estudiar a la universidad e intentar descifrar mediante la cultura los confusos signos salvajes entre los que se ha criado, y Amelia, madre de León y Bárbara, que hizo el camino contrario al abandonar la civilización que le parecía hipócrita y decadente frente a la solidez y nobleza de la naturaleza de la hacienda, donde encontró el amor en Carlos, el hermano de su marido Ramón. Estos narradores son, sin duda, el punto más bajo de la novela. Centeno demuestra una torpeza importante al contar las vidas de ambas: a Bárbara no la entiende y la usa como mera especuladora de lo que el propio autor parece buscar en la escritura de esta novela, y la narración de Amelia –que no está narrada propiamente por ella sino por un narrador aquiescente- es la menos creíble del conjunto. Por la profusión de tópicos, narrados a la carrera, como queriendo abarcar toda la historia de los movimientos de izquierda de los sesenta parisinos cuando en realidad todo eso es innecesario para la historia, y por contar la parte de la historia que transcurre en la hacienda como si fuese el resumen de un culebrón de media tarde, esta parte de la novela, es, por decirlo educadamente, infumable. No se sostiene ni el narrador, y tampoco parece relevante a efectos de la historia ese pasado del personaje.
Sin lugar a dudas el motivo del predicamento de esta novela entre los nuevos narradores hispanoamericanos –o eso dice la contracubierta del libro- se debe a la capacidad de Centeno de plasmar los instintos y las ansiedades juveniles de los dos protagonistas masculinos, pero en el resto de la novela desciende de un modo importante no ya el interés del lector, sino la misma tensión narrativa que el escritor ha desarrollado en otros momentos.
Israel Centeno Iniciaciones Periférica, Cáceres, 2006