Hace ya más de un mes que se puso en marcha un bonito -aunque algo descabellado proyecto- que se llama La tormenta en un vaso. Para el que no lo conozca tan sólo decirle que es un blog en el que un grupo limitado de participantes, autodenominado Banda aparte, va desgranando reseñas sobre libros a razón de uno al día.
Digo que es -tal vez habría que usar un pretérito imperfecto, ya que la fase de proyecto ya ha pasado y nos encontramos con uno de los momentos más duros de toda trayectoria, ése en el que hay que dar un golpe de timón para que el resultado se acerque a lo proyectado o echar el cierre- un proyecto bonito porque a todos nos gusta la idea de guardar unos minutos al día para leer lo que alguien inteligente opina sobre un libro.
Además, el hecho de que el grupo esté formado por cuarenta y nueve miembros quiere decir que, con apenas comentar seis o siete libros al año se completa el inventario. La idea es, creo, esquivar el riesgo de un lectura apresurada, superficial, de los libros, cuando no el comentario de los textos de contraportada y solapas, o del dossier de prensa si hay un poco de suerte.
Lo que sucede es que, en primer lugar, uno duda que haya trescientos sesenta y cinco libros merecedores de una lectura entre lo que se publica cada año. A lo mejor peca uno de pesimista, pero lo digo sinceramente. Y eso a pesar del acierto de abrir la selección a todo lo que pueda uno encontrarse en la librería -aunque en la realidad del día a día, excepto algún ensayo, poca cosa de historia y un cómic todo, absolutamente todo, lo reseñado es literatura.
Pero bueno, una de las buenas razones para frecuentar el blog es poder leer lo que profesionales con criterio opinan de los libros, incluso si hablan mal de ellos pero de un modo justificado, como hiciera Vicente Luis Mora de un modo ejemplar a la hora de escribir sobre el Doctor Pasavento de Vila-Matas. Lo que sucede es que al final esta tormenta del vaso se ha convertido más bien en un charquillo en un chupito, donde el compadreo manda y la falta de capacidad, no ya crítica sino en algunos casos meramente expresiva -porque la incapacidad como redactores de algunos de los participantes es pasmosa-, se hace a cada reseña más patente.
Para hacer un lugar de referencia -y este podía haberlo sido- hay que hacer algo más que reunir a un puñado de "amiguetes", hay que ejercer un criterio claro, tanto a la hora de dar por bueno un texto y colgarlo en el blog como de elegir los libros a comentar e, incluso, tener un poco -basta con un poco- de vergüenza a la hora de dedicarse al compadreo tan prolífico en el mundillo editorial español.
Basta con ver como el índice de comentarios ha caído de un modo espantoso. A mí mi abuela me dijo que a palabras necias oídos sordos, y es una pena, porque en la lista -en la que, por cierto, sé de buena tinta que hay gente que difícilmente entregará un texto para la bitácora- había gente muy interesante.
En fin, otro proyecto que podía haber sido y se ha quedado en agua de borrajas.
«La ética es la estética del futuro.»
Lenin
«La verdad es siempre revolucionaria.»
Gramsci
«Y es que el público es un examinador, pero sin duda uno distraído.»
W. Benjamin
31 mayo 2006
30 mayo 2006
Un lugar donde escuchar
No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de un lugar maravilloso que, estos días, se ha convertido, por derecho propio, en un lugar central de la vida literaria de este país. Algunos no se darán por aludidos o harán como si nada, no es, creo, nuestro problema.
A raíz del primer aniversario del blog de Vicente Luis Mora hemos asistido a un debate brillante en torno a la crítica literaria.
Cualquier persona medianamente interesada en esto -y esto es la literatura- debe dejarse caer por allí y leer lo que se ha comentado.
Tienen el enlaze a la derecha, pero lo copio aquí Diario de lecturas de Vicente Luis Mora. No defraudará a nadie que tenga dos dedos de frente.
A raíz del primer aniversario del blog de Vicente Luis Mora hemos asistido a un debate brillante en torno a la crítica literaria.
Cualquier persona medianamente interesada en esto -y esto es la literatura- debe dejarse caer por allí y leer lo que se ha comentado.
Tienen el enlaze a la derecha, pero lo copio aquí Diario de lecturas de Vicente Luis Mora. No defraudará a nadie que tenga dos dedos de frente.
De Madrid al vertedero
Ha querido la casualidad que hoy, al salir de casa, me haya encontrado con el espectáculo del mundo algo trastocado. Los cubos de basura estaban exactamente igual que la noche anterior, cuando entré en casa a la vuelta del trabajo. Como una serie de piedras miliares marcaban el camino que los camiones de la basura debían haber realizado esta noche. He recordado casi al momento la noticia que escuché en las noticias la noche anterior: Huelga de trabajadores de la compañía de recogida de basuras que tiene la concesión de este lucrativo negocio en Madrid.
Yo vivo en la calle Embajadores, muy cerca de la plaza de Cascorro, donde el señor Gallardón todavía no ha decidido cambiar el paisaje -¿hay mayor megalomanía que la de querer modificar lo que el tiempo, la naturaleza y la lenta mano del hombre han construido durante siglos?, ¿por qué no incluir, por derecho propio a Gallardón en la lista de los faraones egipcios o Chillida, verdaderos popes del empeño enfermo de ser más que Dios?- y, por lo tanto, las aceras son estrechas, con lo que esquivar los cubos de la basura y las bolsas que ya empiezan a rebosar se hace muy difícil. Las mismas bolsas que esta noche, después de un día entero al sol fermentando, dejaran un olor nauseabundo en mi calle.
Lo curioso es que el mal olor era ya patente esta mañana. Casi todos los vecinos reconocíamos su procedencia: el Congreso de los Diputados. No se deberá, seguro, a las basuras amontonadas en la calle –con casi total seguridad intuyo que unos cuantos policías han recibido hoy con sorna el encargo directo del Delegado del Gobierno en Madrid de limpiar la plaza de las Cortes y aledaños de basura- sino a la presencia masiva de diputados con motivo del debate sobre el estado de la nación.
A lo largo del día los políticos harán más o menos lo mismo que los servicios de limpieza urbana de la capital: nada. Pero unos cobrarán a fin de mes sus sueldos y dietas y los otros verán como esta huelga merma un poco más su poder adquisitivo –que es a fin de cuentas por lo que se han movilizado o, mejor dicho, desmovilizado.
Mientras los basureros están en casa, tensos, a la espera de una llamada de algún compañero que les diga que se ha llegado a un acuerdo –o que el ayuntamiento ha abandonado su obsesión constructora para vigilar un poco por el mantenimiento de lo construido y ha obligado a las partes a un entendimiento-, sus señorías cumplirán la rutina de las sesiones plenarias. Escucharán el discurso del cabecilla o portavoz de su partido y mientras tanto se darán una vuelta por la capital, tomarán unas cañas en algún café o bar de la zona –y hay bastantes, se conoce que el político es buen parroquiano de tasca- o dormitarán en sus despachos. Hay diputados que realizan su discurso en solitario, mientras el resto de los “representantes del pueblo” ejercen como tales haciendo lo que la mayoría de nosotros querríamos hacer: cobrar por no trabajar.
Madrid se llena de basura por estas fechas. Los que están acostumbrados a manejarla, a tratar con ella –unos a lucrarse con ella y ocultarla, otros a malvivir recogiéndola- hoy son los protagonistas.
Si uno fuese agorero sacaría a colación las desagradables imágenes de la huelga de basureros en Málaga que acabó con una revuelta popular en las que los propios vecinos, hartos de convivir con las ratas, quemaron los detritus y sus contenedores por toda la ciudad.
Madrid, la capital que tan alto vuela a juicio de sus gobernantes, se llena a finales de este mes de mayo de basura. Y eso que ha sido, desde siempre, el mes de las flores.
Yo vivo en la calle Embajadores, muy cerca de la plaza de Cascorro, donde el señor Gallardón todavía no ha decidido cambiar el paisaje -¿hay mayor megalomanía que la de querer modificar lo que el tiempo, la naturaleza y la lenta mano del hombre han construido durante siglos?, ¿por qué no incluir, por derecho propio a Gallardón en la lista de los faraones egipcios o Chillida, verdaderos popes del empeño enfermo de ser más que Dios?- y, por lo tanto, las aceras son estrechas, con lo que esquivar los cubos de la basura y las bolsas que ya empiezan a rebosar se hace muy difícil. Las mismas bolsas que esta noche, después de un día entero al sol fermentando, dejaran un olor nauseabundo en mi calle.
Lo curioso es que el mal olor era ya patente esta mañana. Casi todos los vecinos reconocíamos su procedencia: el Congreso de los Diputados. No se deberá, seguro, a las basuras amontonadas en la calle –con casi total seguridad intuyo que unos cuantos policías han recibido hoy con sorna el encargo directo del Delegado del Gobierno en Madrid de limpiar la plaza de las Cortes y aledaños de basura- sino a la presencia masiva de diputados con motivo del debate sobre el estado de la nación.
A lo largo del día los políticos harán más o menos lo mismo que los servicios de limpieza urbana de la capital: nada. Pero unos cobrarán a fin de mes sus sueldos y dietas y los otros verán como esta huelga merma un poco más su poder adquisitivo –que es a fin de cuentas por lo que se han movilizado o, mejor dicho, desmovilizado.
Mientras los basureros están en casa, tensos, a la espera de una llamada de algún compañero que les diga que se ha llegado a un acuerdo –o que el ayuntamiento ha abandonado su obsesión constructora para vigilar un poco por el mantenimiento de lo construido y ha obligado a las partes a un entendimiento-, sus señorías cumplirán la rutina de las sesiones plenarias. Escucharán el discurso del cabecilla o portavoz de su partido y mientras tanto se darán una vuelta por la capital, tomarán unas cañas en algún café o bar de la zona –y hay bastantes, se conoce que el político es buen parroquiano de tasca- o dormitarán en sus despachos. Hay diputados que realizan su discurso en solitario, mientras el resto de los “representantes del pueblo” ejercen como tales haciendo lo que la mayoría de nosotros querríamos hacer: cobrar por no trabajar.
Madrid se llena de basura por estas fechas. Los que están acostumbrados a manejarla, a tratar con ella –unos a lucrarse con ella y ocultarla, otros a malvivir recogiéndola- hoy son los protagonistas.
Si uno fuese agorero sacaría a colación las desagradables imágenes de la huelga de basureros en Málaga que acabó con una revuelta popular en las que los propios vecinos, hartos de convivir con las ratas, quemaron los detritus y sus contenedores por toda la ciudad.
Madrid, la capital que tan alto vuela a juicio de sus gobernantes, se llena a finales de este mes de mayo de basura. Y eso que ha sido, desde siempre, el mes de las flores.
24 mayo 2006
Una necesidad cubierta
De entre ellas me gustaría destacar a la editorial canaria –sí, en Canarias no sólo hay cayucos, pateras y hoteles de veraneo, también hay gente que escribe y piensa- Artemisa, que recientemente ha reforzado de un modo muy inteligente su catálogo con la aparición de dos colecciones hermanas.
Las informaciones que he recogido me dicen que la editorial está fundada por un arqueólogo en paro que, no dudó en ponerse a trabajar como albañil e invertir sus ahorros en montar esta editorial. Sólo por eso, todo hay que decirlo, habría que darle un abrazo a este hombre.
Pero vamos a pasar a las dos colecciones de las que hablo. De la más pequeña, la colección Clá no puedo decir mucho porque, aunque sabía de su inminente aparición, no ha sido hasta hoy que he visto las cinco novedades que sirven como pistoletazo de salida a la misma. A falta de una lectura detenida me abstendré de comentario alguno sobre la colección y los cinco títulos que de momento la componen.
La otra es la colección Clásica, que viene a dotar de coherencia a un catálogo que, en un principio, parecía algo desorientado. Pero la aparición de esta colección supone un envite muy serio al resto de las editoriales, tanto las grandes como las pequeñas. Primero por la selección de obras, donde se aprecia una voluntad clara de recuperar obras importantes, prestigiosas –en algunos casos fundamentales- en nuevas traducciones y ediciones dignas. Vayan las felicitaciones pues a Jordi Doce, Francisco León y María Sanfiel por la colección que dirigen, y su editor por darles cancha para montar esta colección. La han abierto con Blake, Bierce y Voltaire. Prometen a Wordsworth y Stevenson entre otros. Además de la acertada decisión de considerar clásicos a autores que permanecían en los márgenes de los manuales, el hecho de centrar muchos de los textos en una revisión de lo fantástico los hace especialmente irónicos y adecuados para todo paladar que quiera pasar un buen rato.
Pero, a qué mentirnos, estos libros entran por la mirada. Lo comentaba hace pocos días y vuelvo a hacerlo ahora: vuelve la portada tipográfica, la clásica, la que no se pasa, y parece que para quedarse. La variación de colores, las distintas ubicaciones de la justificación vertical de la caja de texto, son ideas que, por su sencillez y acierto, resultan magníficas.
El cuidado aspecto exterior de estos libritos –van siempre poco más allá de las cien páginas, no alcanzan las ciento cincuenta- es una muestra de buen gusto. Vaya por ahí nuestra felicitación a Marian Montesdeoca, la diseñadora.
El interior no está mal pero no alcanza la misma altura. La elección tipográfica no anda mal, el interlineado está justo pero aguanta la lectura, la inclusión de imágenes es adecuada –sobre todo en el volumen de William Blake, donde se revelan fundamentales-, pero hay algo que no encaja. Es posible que la voluntad de brevedad de los libros –no creo que sean los costes porque la edición, con sus guardas, con la elección del papel y demás es elegantísima y, hasta donde abarca mi experiencia, costosa- haya impuesto la necesidad de una caja tan desproporcionada. Es muy grande para el tamaño del papel, no respeta las paginaciones más clásicas, ni las proporciones de las cajas respecto al diseño del libro –lo que sorprende doblemente por comparación con el cuidado desplegado en el resto de los aspectos- y convierte a los libros en algo cansados para su lectura. Porque las páginas se hacen eternas y los pulgares se meten en la mancha de la impresión. Un poco más de margen, una caja más acorde con el formato, más pensada, es lo único que necesitan estos libros para convertirse en una colección deliciosa con títulos más que recomendables.
De los tres títulos editados hasta el momento he tenido el placer de leer completos el de Bierce y el de Voltaire, amablemente remitidos por la editorial.
La lectura de los cuentos de Bierce sirve para, junto a la reedición de su Diccionario del diablo, devolver a la actualidad a este autor. Los cuentos de este volumen son breves, todos ellos de temática fantástica, y en ellos se aprecia el pulido y acabado que da la práctica de la literatura periodística a un autor –avillana el estilo, dice siempre Umbral. Las narraciones son secas, y cuentan siempre con la colaboración del lector para terminar de unir las piezas del puzzle que es la historia en sí. Esto es lo que los convierte en textos modernos, por su escritura escueta, directa y la implicación que exige al lector. Pero, al mismo tiempo, se aprecia una excesiva superficialidad en los textos. Se parecen demasiado a esos cuentos que muchos escritores pergeñan –no se puede decir que estén muy acabados en la mayoría de los casos, la verdad- por encargo para ser publicados los meses de verano en los periódicos. Una vez resuelto el pasatiempo, el crucigrama, el autodefinido, no sirven para mucho más. Son textos efímeros, de una sola lectura, excesivamente ramplones, que no llegan a entrañarse en el lector.
En cualquier caso, son también una buena colección de textos de un autor que merece ser más conocido, leído y estudiado, porque su obra, como decía hace sólo unos días, no tiene nada que envidiar a las de muchos otros que sí están en los altares.
El otro libro es el de los cuentos filosóficos de Voltaire, que se abre con el clásico Micromegas. Dice la nota de prensa redactada por su traductora que los relatos de Voltaire están condenados a ser conocidos superficialmente, y dice una verdad irrefutable, pero se equivoca e las causas. Porque el olvido en el que ha caído Voltaire no es injusto. El tiempo, que suele ser el crítico más feroz e imparcial,
En cualquier caso, la colección Clásica se nos presenta como un proyecto ambicioso que viene a rellenar un hueco que cada vez se dejaba notar más en las estanterías de las librerías. Vaya nuestra más cálida bienvenida a esta colección que llega de ultramar, desde Tenerife. Aunque la impresión se haga en Barcelona, eso sí.
23 mayo 2006
La escritura total y la crítica inexistente
Y no lo digo en el sentido político, donde el peruano es, posiblemente, uno de los seres más detestables con que uno se pueda topar hoy, con toda esa retórica de Straussismo descarado que tantos lacayos cacarean poren cualquier medio donde les dejan exhibir la pluma. Aunque en honor a la verdad haya que destacar el hecho de que él, al menos, ha leído de verdad a los autores que cita, sobre todo a Berlin, y por lo menos las barbaridades que dice las ha acuñado él solito, algo de lo que no tantos podrían presumir.
Pero me estoy desviando de lo importante, que es su obra. Vargas Llosa es un raro caso de narrador de una solidez envidiable –y envidio, sobre todo, al de los sesenta y al de La guerra del fin del mundo- y un crítico agudo capaz de sacar todo el jugo de las obras que se propone analizar. Su análisis de la obra de García Márquez hasta el año en que se escribió el libro ya mencionado es no sólo un brillantísimo ejercicio de desvelamiento de las obsesiones y los recursos de un autor, sino el libro del que todo crítico bebe hoy para acercarse al Nobel colombiano. Su no reedición -perdonen el matiz binario- durante todos estos años –circunstancia a la que estas obras completas parecen poner fin- ha permitido a muchos medrar a costa de repetir como papagayos las tesis de Vargas Llosa.
Por cierto, no deja de ser curiosa la lacra que tiene este hombre, los exegetas de su antiguo amigo le plagian, los tiralevitas del neoliberalismo le copian, los poderes políticos y económicos le agasajan, es difícil no creerse un dios, o decidida, tanto da. Lo raro sería mantenerse humilde como se mantuvo en todo momento al acercarse a Flaubert y completar en un díptico fundamental a la hora de entender la crítica ejercida como alguien que es juez y parte. La Carta de batalla por Tirant lo Blanc es la guinda del pastel, pero el resto de su obra crítica no está, ni de lejos, a la altura de las mencionadas.
Lo dicho, no me parece mal que alguien acuñe un término y que se le aplique a su obra, ya que, como todos sabemos, un autor al hacer crítica no sólo ajusta el canon, sino que, indefectiblemente, busca introducirse en él. Lo que sí que me preocupa es que el mero hecho de usar el término en cuestión sea, de por sí, un argumento de la calidad del producto. Nadie en su sano juicio utilizaría términos como lo real maravilloso –término acuñado por Carpentier- o realismo mágico –busquemos ahora a Uslar Pietri en la Wikipedia-para designar, de por sí, la calidad de una obra. Tan sólo las caracteriza genérica o formalmente. Sucede en esto lo mismo que con la "deconstrucción", que es ya una palabra vulgarizada y desgastada hasta perder la pureza de la significación original. Otro tanto sucede con "surrealista".
Alabar la ambición de la empresa es válido, pero siempre teniendo en cuenta la estupidez que deja traslucir. Porque el uso indiscriminado que se va a hacer ahora de esta expresión para alabar la obra de Vargas LLosa –aprovechando la avalancha que coincidiendo con la Feria del Libro vamos a vivir de su figura- revela la incapacidad crítica de la mayoría de los que hablan –o escriben, tanto monta- de literatura y el total desconocimiento que demuestran de la misma. En primer lugar por, como ya he dicho, pensar que las novelas del hispanoperuano son mejores sólo por ser ambiciosas. En segundo lugar porque cuando se dice que la “novela total” pretende reconstruir todo un mundo, suplantar el que consideramos real por el cread por la mano del autor, se olvida, siempre, que esa es la pretensión de todo texto. Otro asunto es que cuando el escritor lo hace sea capaz o no de modelar ese mundo capaz de sustituir al nuestro. ¿Cuando Borges escribe Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, -qué mejor ejemplo- no está construyendo un mundo entero para su relato? ¿No es su pretensión la de hacer un “cuento total”? Pues no, su pretensión es hacer literatura, ficción por más señas. Porque es ése el objetivo de todo autor medianamente serio.
Ahora bien, que un grupo mediático quiera seguir vendiendo como rosquillas a su buque insignia, y para ello se valga de todo tipo de tácticas es lícito dentro de la realidad del mercado. Aunque algunas sean esos bulos ridículos que uno no acaba de entender, como lo de “eterno candidato al premio Nobel” que es algo que induce ya a risa porque se usa para cientos de autores, hasta para Gin Ferrer –por cierto, no se excedan en los gin tonics con esta marca, ya que embota y adormece bastante. Y todo eso sin olvidar que el hecho de ganar el Nobel no es, precisamente, un marchamo de calidad, sino sólo de haber alcanzado un prestigio "moral" a los ojos de unos señores suecos. Los métodos de un comerciante para colocar su mercancía son ignotos y no es mi intención analizarlos, pero el eco totalmente acrítico que los acompaña es, a todas luces, algo idiota. Y, lo que es peor, un fiel indicador del nivel medio de los comentaristas literarios de este país.
En fin, agradezcamos al señor Vargas Llosa ser escritor, pensar y vivir como tal, porque tal y como está el patio parece ser que no es poco.
20 mayo 2006
El cuento del fin de semana (11)
Su obra ha sufrido unos altibajos en su apreciación pero, con la revitalización de los "géneros menores" como el aforismo, la cada vez mayor relevancia del relato en la estima del lector y el renovado interés por la temática de lo fantástico su obra vuelve a causar interés y se está volviendo a editar y traducir. Siendo honesto debo decir que su obra no es para volverse loco, pero sí, desde luego, merece estar al alcance de los lectores, sobre todo porque no tiene mucho que envidiar a otros que sí han gozado estos años de una presencia continuada en los estantes de las librerías.
El cuento que traigo aquí es uno de los más claros ejemplos del uso del perspectivismo y la manipulación temporal en el relato. Sin voluntad de convertir esto en un taller, creo que es interesante conocer este texto.
Como anécdota personal diré que haberlo leído me sirvió para dejar estupefacto a Vargas Llosa en una cosa horrible que hicieron en Aranjuez la gente de la Rey Juan Carlos y a lo que llamaron Taller y en realidad era algo más parecido a un seminario descafeinado.
I
Más allá de los centinelas no se veía a nadie; la vía corría durante unas cien yardas hasta un puesto de avanzada que había más adelante. La otra orilla del río era campo abierto y una suave colina se elevaba hasta una empalizada de troncos verticales, con troneras para los rifles y una abertura por la que asomaba la boca de un cañón de bronce que cubría el puente. A medio camino entre éste y el fuerte se encontraban los espectadores -una compañía de infantería formada, en posición de descanso, con las culatas de los rifles en el suelo, los cañones ligeramente inclinados hacia atrás, sobre el hombro derecho, y las manos cruzadas sobre la caña. Junto a la columna había un teniente, con la punta de su sable en el suelo y la mano izquierda descansando sobre la derecha. Salvo los cuatro hombres en el centro del puente, nadie se movía. La compañía permanecía inmóvil mirando en dirección al puente. Los centinelas, de cara a las orillas, parecían estatuas que adornaban el viaducto. El capitán, en silencio y con los brazos cruzados, observaba el trabajo de sus subordinados sin hacer un solo gesto. La muerte es un dignatario que cuando se anuncia ha de ser recibido con formales manifestaciones de respeto, incluso por parte de los que están más familiarizados con ella. En el código de etiqueta militar, el silencio y la inmovilidad son formas de deferencia.
El hombre que iban a ahorcar tenía unos treinta y cinco años. A juzgar por su ropa, propia de un colono, era civil. Sus rasgos eran nobles: nariz recta, boca firme, frente amplia y cabello largo y oscuro, peinado hacia atrás, que le caía por encima de las orejas hasta el cuello de una levita de buena hechura. Llevaba bigote y perilla, sin patillas; sus ojos eran grandes, de un gris oscuro, y mostraban una expresión afable que nadie habría esperado en una persona a punto de morir. Evidentemente no era un vulgar asesino. Pero el código militar prevé la horca para muchas clases de personas, y los caballeros no están excluidos.
Una vez terminados los preparativos, los dos soldados se hicieron a un lado y retiraron la plancha sobre la que habían permanecido. El sargento se volvió hacia su superior, saludó y se situó inmediatamente detrás de él, que a su vez dio un paso. Estos movimientos dejaron al condenado y al sargento sobre los dos bordes de la plancha que cubría tres de las traviesas del puente. El extremo sobre el que se encontraba el civil llegaba casi hasta la cuarta traviesa, pero sin alcanzarla. La plancha se había mantenido horizontal gracias al peso del capitán; ahora era el del sargento el que cumplía esa misión. A una señal de su superior, el sargento daría un paso, la tabla bascularía y el condenado quedaría colgado entre dos travesaños. El sistema resultaba, a juicio de éste, simple y efectivo. No le habían cubierto la cara ni vendado los ojos. Por un momento consideró su inestable posición; luego dejó que su vista vagara hacia las arremolinadas aguas de la corriente, que fluían enloquecidas bajo sus pies. Un trozo de madera a la deriva llamó su atención y sus ojos la siguieron río abajo.
¡Con qué lentitud parecía moverse! ¡Qué aguas tan perezosas!
Cerró los ojos para dedicar sus últimos pensamientos a su mujer y a sus hijos. El agua dorada por el sol del amanecer, las melancólicas brumas de las orillas río abajo, el puente, los soldados, el pedazo de madera a la deriva: todo le había distraído. Y ahora era consciente de una nueva distracción. A través del recuerdo de sus seres queridos llegaba un sonido que no podía ignorar ni comprender, un golpeteo seco, nítido como el martilleo de un herrero sobre un yunque; tenía esa misma resonancia. Se preguntó qué era, y no sabía si estaba muy distante o muy cercano, pues parecía ambas cosas. Se repetía regularmente, pero con tanta lentitud como el tañido de un toque de difuntos. Esperaba cada golpe con impaciencia y -no sabía por qué- con aprensión. Los intervalos de silencio se hicieron cada vez más largos; la espera, enloquecedora. A medida que su frecuencia disminuía, los sonidos aumentaban en fuerza y nitidez. Punzaban sus oídos como una cuchillada; temió gritar. Lo que oía era el tic-tac de su reloj.
Abrió los ojos y vio una vez más el agua. «Si me pudiera desatar las manos -pensó- podría quitarme la ropa y lanzarme al río. Al zambullirme evitaría las balas y, nadando con energía, alcanzaría la orilla, me metería en el bosque y llegaría a casa. Gracias a Dios, está todavía fuera de sus líneas; mi mujer y mis hijos están aún a salvo del invasor.»
Mientras estos pensamientos, que aquí tienen que ser puestos en palabras, más que producirse, relampagueaban en la mente del condenado, el capitán hizo una seña al sargento. Éste dio un paso.
II
Peyton Farquhar era un colono acomodado, miembro de una familia conocida y respetada en Alabama. Propietario de esclavos y, como todos ellos, político, era un secesionista ardientemente entregado a la causa sudista. Circunstancias imperiosas, que no viene al caso relatar aquí, le habían impedido unirse a las filas del valeroso ejército que combatió en las desastrosas campañas que culminaron con la caída de Corinth; irritado por aquella limitación ignominiosa, anhelaba dar rienda suelta a sus energías y soñaba con la vida de soldado y la oportunidad de destacarse. Dicha oportunidad, pensaba, llegaría, como les llega a todos en época de guerra. Entretanto, hacía lo que podía. Ningún servicio era demasiado humilde si con él ayudaba al Sur; ninguna aventura demasiado peligrosa si se adaptaba al carácter de un civil con alma de soldado que, de buena fe y sin muchas reservas, aceptaba al menos una parte del dicho, francamente infame, de que en la guerra y en el amor todo vale.Una tarde, mientras Farquhar y su mujer estaban descansando en un rústico banco a la entrada de su propiedad, un soldado a caballo, con uniforme gris, llegó hasta el portón y pidió un trago de agua. La señora Farquhar se alegró de poder servírsela con sus propias y delicadas manos. Mientras iba a buscar el agua, su marido se acercó al polvoriento jinete y le pidió con impaciencia noticias del frente.
-Los yanquis están reparando las vías -dijo el hombre- y se preparan para seguir avanzando. Han llegado al puente sobre el río Owl, lo han reparado y han construido una empalizada en la orilla norte. El comandante ha ordenado difundir un bando, que se ve por todas partes, declarando que todo civil que sea descubierto entorpeciendo la vía, sus puentes, túneles o trenes, será ahorcado sin más. Yo vi la orden.
-¿A qué distancia está el puente sobre el río Owl? -preguntó Farquhar.
-A unas treinta millas.
-Hay fuerzas en esta orilla del río?
-Sólo un puesto de vigilancia como a media milla, sobre las vías, y un único centinela a este lado del puente.
-Supongamos que un hombre, un civil aspirante a la horca, consiguiera eludir el puesto y, tal vez, eliminar al centinela -dijo Farquhar sonriendo-, ¿qué podría conseguir?
El soldado reflexionó.
-Estuve allí hace un mes -contestó-. Observé que la inundación del invierno pasado había acumulado mucha madera contra el pilar que sostiene el puente por este lado. Ahora está seca y ardería como la yesca.
La señora trajo el agua y el soldado bebió. Le dio las gracias ceremoniosamente, se inclinó ante su marido y se marchó. Una hora más tarde, caída ya la noche, atravesaba la plantación hacia el norte, en la misma dirección en la que había venido. Era un explorador del ejército federal.
III
Cuando Peyton Farquhar cayó desde el puente perdió el conocimiento, como si ya estuviera muerto. De este estado le despertó -le pareció que siglos después- el dolor de una fuerte presión en la garganta, acompañada por una sensación de ahogo. Sentía punzadas agudas y penetrantes que salían disparadas desde su cuello hacia abajo, a través de cada fibra de su cuerpo. Era como si los dolores relampaguearan a lo largo de líneas de ramificación bien definidas y dieran sacudidas con una frecuencia increíblemente vertiginosa. Parecían lenguas de fuego que le calentaban hasta una temperatura intolerable. En cuanto a su cabeza, no era consciente más que de una sensación de presión, debida a la congestión. Pero estas sensaciones no iban acompañadas de raciocinio. La parte intelectual de su naturaleza había desaparecido; sólo podía sentir, y sentir era un tormento. Era consciente del movimiento. Sumergido en una nube luminosa de la que él era el núcleo ardiente, se mecía en increíbles arcos de oscilación, como un enorme péndulo. En un segundo, con rapidez inaudita, la luz a su alrededor se disparó hacia arriba acompañada de una potente zambullida; sintió un espantoso rugido en los oídos y todo fue frío y oscuro. Recuperó entonces la capacidad de raciocinio; supo que la cuerda se había roto y él había caído al agua. Ya no se sentía estrangulado; ahora el lazo que rodeaba su cuello le asfixiaba e impedía que el agua entrara en sus pulmones. ¡Morir ahorcado en el fondo de un río! La idea le resultaba ridícula. Abrió los ojos en la oscuridad y vislumbró un rayo de luz sobre él; pero ¡qué distante!, ¡qué inalcanzable! Notó que seguía hundiéndose porque la luz disminuía cada vez más hasta ser sólo un resplandor. Entonces empezó a crecer y a brillar progresivamente, y supo que estaba acercándose a la superficie; lo aceptó de mala gana porque ahora estaba muy cómodo. «Ser ahorcado y ahogarme -pensó-, pase; pero no me gustaría que me dispararan. No, no me matarán a tiros; no es justo.»No fue consciente del esfuerzo, pero un dolor agudo en una muñeca le informó de que estaba intentando liberarse las manos. Concentró su atención en este esfuerzo como un observador ocioso podría contemplar las proezas de un malabarista, sin mostrar ningún interés por el resultado. ¡Qué esfuerzo más espléndido! ¡Qué fortaleza tan grandiosa y sobrehumana! ¡Qué hermosa empresa! ¡Bravo! La cuerda cedió; sus brazos se separaron y flotaron hacia arriba, pero las manos apenas se distinguían a la luz creciente. Con renovado interés vio cómo, primero una y luego la otra, se dirigían hacia la soga que rodeaba su cuello. La aflojaron y la lanzaron tan furiosamente que se perdió de vista con un serpenteo como el de una anguila. «¡Átenla otra vez! ¡Átenla otra vez!» creyó ordenar a sus manos, pues al deshacer el nudo había sufrido el tormento más horrible de su vida. El cuello le dolía terriblemente; el cerebro le ardía y el corazón, que había estado latiendo débilmente, dio un gran salto, como si se le fuera a salir por la boca. ¡Todo su cuerpo se estremecía y retorcía con una angustia insoportable! Pero sus manos desobedecieron la orden. Golpeaban el agua vigorosamente, con rápidos manotazos que lo impulsaban hacia la superficie. Notó que su cabeza emergía y que el sol cegaba sus ojos; su pecho se dilató con espasmos y, tras un esfuerzo supremo, sus pulmones se llenaron de un aire que instantáneamente fue expulsado en un alarido.
Ahora estaba en plena posesión de sus sentidos, sobrenaturalmente agudizados y alerta. Algo en el gigantesco trastorno de su organismo los había exaltado y refinado de tal modo que registraban cosas nunca antes percibidas. Sentía los remolinos del agua sobre su cara y los oía aislados mientras le golpeaban. Miró al bosque sobre la orilla del río y vio los árboles uno a uno, con sus hojas y nervios perfectamente definidos. Reconoció los insectos, las langostas, las moscas de cuerpos brillantes, las arañas grises tejiendo sus telas de rama en rama. Advirtió los colores del prisma en las gotas de rocío sobre millones de briznas de hierba. El zumbido de los mosquitos que bailaban sobre los remolinos de la corriente, el golpeteo de las alas de las libélulas, los chasquidos de las patas de las arañas acuáticas como remos que hubieran levantado un bote: todo se había convertido en música inteligible. Un pez se deslizó ante sus ojos y oyó el roce de su cuerpo partiendo el agua.
Había salido a la superficie con la corriente a su espalda; en un momento el mundo visible pareció girar lentamente con él como eje y distinguió el fuerte, el puente, a los soldados sobre él, al capitán, al sargento y a los dos soldados rasos: sus verdugos. Eran siluetas contra el cielo azul. Gritaban y gesticulaban señalándole.
El capitán desenfundó su pistola, pero no disparó; los demás iban desarmados. Sus movimientos eran grotescos y horribles; sus formas gigantescas.
De pronto oyó un estallido seco y algo golpeó el agua a pocas pulgadas de su cabeza, salpicándole la cara. Oyó una segunda detonación y vio a uno de los centinelas con el rifle contra el hombro mientras una nube ligera de color azul salía del cañón. El hombre en el agua vio el ojo del soldado en el puente a través de la mira del rifle. Advirtió que era gris y recordó haber leído que los ojos grises eran los más agudos y que todos los grandes tiradores los tenían. Sin embargo, éste había fallado.
Un remolino le atrapó y le hizo virar; de nuevo veía el bosque en la orilla opuesta al fuerte. Oyó a sus espaldas una voz clara y enérgica que, con un soniquete monótono, atravesaba el río y desplazaba el resto de los sonidos, incluso el de las ondas sobre sus oídos. Y, aunque no era soldado, había frecuentado suficientes campamentos como para reconocer el tremendo significado de aquel cántico deliberado, lento, aspirado; el teniente que estaba en la orilla se incorporaba a la tarea matutina. ¡Qué fría y despiadadamente, con qué irregular e impasible entonación caían, a intervalos exactos, aquellas crueles palabras, que presagiaban e infundían tranquilidad en aquellos hombres!
-¡Atención compañía!... ¡Levanten armas!... ¡Carguen!... ¡Apunten!... ¡Fuego!
Farquhar se zambulló tan profundamente como pudo. El agua rugió en sus oídos como la voz del Niágara y pudo oír el sordo trueno de la descarga. Cuando regresaba a la superficie, se encontró con brillantes trozos de metal, extrañamente aplastados, que descendían oscilando con lentitud. Algunos le rozaron la cara y las manos y continuaron su caída. Uno de ellos se alojó entre su cuello y el de su levita; estaba tan caliente que se lo quitó de encima de una sacudida.
A medida que ascendía en busca de aliento, se dio cuenta del tiempo que había estado bajo el agua; la corriente le había alejado y le acercaba a su salvación. Los soldados habían cargado de nuevo; las baquetas de metal brillaron al ser retiradas de los cañones, giraron en el aire y se alojaron en las vainas. Los dos centinelas volvieron a disparar, sin éxito.
Farquhar, acosado, vio todo esto por encima de su hombro y nadó vigorosamente a favor de la corriente. Su cerebro tenía tanta energía como sus brazos y piernas: pensaba con la rapidez del rayo.
«El oficial -pensó- no erraría otra vez por exceso de disciplina. Es tan fácil esquivar una descarga cerrada como un único disparo. Probablemente ya ha dado la orden de disparar a discreción. ¡Que Dios me ampare, no puedo esquivarles a todos!»
Un estallido impresionante a dos yardas de distancia fue seguido por una potente ráfaga que, disminuyendo, parecía desplazarse por el aire en dirección al fuerte, y acabó con una explosión que sacudió el río hasta sus profundidades. Una cortina de agua se levantó ante sus ojos, cayó, le cegó y le estranguló. El cañón había entrado en juego. Mientras sacudía la cabeza para librarse de la conmoción, oyó el disparo desviado silbando por el aire, y en un instante vio cómo arrancaba y aplastaba las ramas en el bosque.
«No harán eso de nuevo -pensó-. La próxima vez emplearán una carga de metralla. Debo vigilar el cañón; el humo me avisará: el ruido de la detonación llega demasiado tarde; va detrás del proyectil. Como en todo buen cañón.»
De repente se vio dando vueltas y vueltas, girando como una peonza. El agua, las orillas, los bosques, el puente, ahora lejano, el fuerte y los hombres: todo se entremezclaba y confundía. Los objetos sólo eran representados por sus colores; todo lo que percibía eran bandas circulares y horizontales de color. Había sido atrapado en un remolino y giraba a una velocidad que le mareaba y descomponía. Poco después era lanzado sobre los guijarros de la ribera izquierda del río -la orilla sur-, detrás de un saliente que le ocultaba de sus enemigos. La quietud inesperada y el arañazo de una de sus manos contra las piedras le hicieron volver en sí y lloró de alegría. Clavó sus dedos entre los cantos, los lanzó sobre sí a manos llenas y los bendijo en voz alta. Parecían diamantes, rubíes, esmeraldas; no podía pensar en nada bello a lo que no se parecieran. Los árboles de la orilla le parecían enormes plantas de jardín; encontró un orden definido en su disposición, aspiró la fragancia de sus flores. Una extraña luz rosada brillaba a través de los espacios entre los troncos y el viento tañía en sus ramas la música de las arpas eólicas. No tenía ganas de culminar su huida; se encontraba satisfecho de poder quedarse en aquel lugar hasta que lo volvieran a capturar.
Un zumbido y el tableteo de las ráfagas sobre su cabeza le despertaron de su ensueño. El frustrado artillero le había disparado un adiós, al azar. Se incorporó de un salto, subió con rapidez la pendiente y se perdió en el bosque.
Caminó durante todo el día guiándose por el sol. El bosque parecía interminable: no pudo descubrir ni un claro, ni siquiera un sendero de leñadores. No sabía que vivía en una región tan frondosa. La revelación resultaba algo enternecedora.
Al caer la noche estaba agotado, tenía los pies doloridos y un hambre atroz. El recuerdo de su mujer y de sus hijos le alentaba a seguir adelante. Por fin encontró un camino que iba en la dirección que él sabía correcta. Era tan ancho y recto como una calle y sin embargo nadie parecía haber pasado por él. Ningún campo lo bordeaba y no veía ninguna casa por los alrededores. Sólo el ladrido de algún perro sugería una posible presencia humana. Los negros cuerpos de los árboles formaban una pared cerrada a ambos lados que terminaba en un punto del horizonte, como en un diagrama de una lección de perspectiva. Sobre su cabeza, a través de la abertura del bosque, brillaban grandes estrellas doradas que le resultaban desconocidas y se agrupaban en extrañas constelaciones. Estaba seguro de que se encontraban dispuestas en un orden cuyo significado era secreto y maligno. El bosque estaba lleno de ruidos singulares, entre los cuales -una y otra vez- pudo oír, claramente, susurros en una lengua desconocida.
Le dolía el cuello, y al acercar la mano lo notó terriblemente hinchado. Se dio cuenta de que tenía un hematoma donde la soga le había apretado. Sus ojos estaban congestionados y no podía cerrarlos. Tenía la lengua hinchada por la sed; alivió su fiebre sacándola por entre los dientes, al aire fresco. ¡Con qué suavidad la hierba había alfombrado la desierta avenida! ¡Ya no sentía el camino bajo sus pies!
A pesar de su sufrimiento, se debió quedar dormido mientras caminaba, porque ahora ve otra escena: quizá sólo se ha recuperado de un delirio. En este momento está frente al portón de su propia casa. Las cosas están tal y como las dejó y todo es brillante y hermoso a la luz de la mañana. Debe de haber caminado durante toda la noche. Cuando empuja el portón y entra en el camino ancho y blanco ve un revoloteo de prendas femeninas; su mujer, fresca y dulce, baja de la terraza para recibirle. Le espera al pie de los escalones con una deliciosa sonrisa de alegría y una actitud de incomparable gracia y dignidad. ¡Qué bella es! Se lanza hacia ella con los brazos extendidos. Cuando está a punto de estrecharla siente un golpe seco en la nuca; una luz cegadora lo inflama todo a su alrededor con el estruendo de un cañón. Después, todo es oscuridad y silencio.
Peyton Farquhar estaba muerto; su cuerpo, con el cuello roto, se mecía suavemente de un lado a otro bajo las traviesas del puente sobre el río Owl.
17 mayo 2006
Otra vez Los brincos
Para Chema, que también echa de menos a Andurinha.
Así que ahora vas corriendo a por tu madre y te dice que lo tiró todo. Que lo sacó a la calle, que ya era hora deshacerse de tanta mierda, que tu padre lo guarda todo y si ella se descuida hasta los discos de los Beatles esos que se trajo del viaje de novios a Ibiza, sí, esos discos pequeñitos de un par de canciones que estaban todos en inglés y mandaba narices no saber qué leches decían, los tenía todavía rondando por casa. Que claro, así has salido tú, con esas patillas y los vaqueros pasados, que pareces un Adán, pero como él era igual no te dice nada.
Así que sólo te queda darte media vuelta, echarle un vistazo a tu padre que te mira desde el sillón donde ve los partidos cada domingo mientras se toma una cerveza y te sonríe. Te pide que te sientes a contarle para qué quieres esos discos. Y le cuentas que es porque un grupo que te gusta, Lori Meyers, -tiene nombre de actriz porno musita mientras da un trago al botellín- parece ser que se parece mucho a los Brincos. Y él se pone tierno, empieza a cantar con un sorbito de champán y a ti te da vergüenza ajena, joder, papá, que te van a oír los vecinos, y te vas camino de casa escuchando el disco en el Ipod que te regalaron por tu cumple, camino de casa de Paco, porque sus padre todo lo viejo lo han llevado a la casa de Gandía y a lo mejor tienen discos de los Brincos esos. Aunque seguramente no, porque los padres de Paco son más como mamá, y en el apartamento que tienen en Gandía tenían espejos con marcos de esos que parecen soles y un par de discos de Karina.
16 mayo 2006
Portadas tipográficas
Parece que en mitad de la era de la imagen ha llegado el momento de la portada tipográfica. Los directores de marketing saben que es más fácil vender un libro si la portada es bonita. Una buena imagen vende más que mil palabras. Sin ir más lejos yo recordaré de por vida la odisea que supuso buscar la fotografía de Antón Chéjov en la puerta de su casa en Yalta,con su perro Quinino, para el libro que editamos en Fuentetaja. Hubo que hablar en inglés con las secretarias –por supuesto rusas- de un par de museos, topar con la burocracia poscomunista y al final tuvimos que tirar de director del Cervantes moscovita, Víctor Andresco, para poder tener la imagen. Ahora, la foto es preciosa, posiblemente la más bella que se le hiciera a Chéjov, en la que aparece acariciando a su perro y vestido con un abrigo que le debía proteger del fresco verano de Crimen y que no pudo apartarlo de la tuberculosis que se lo llevó en Badenweiler. Lo que demuestra lo bonita que es la fotografía y lo difícil que es de localizar es que los amigos de Acantilado han debido escanear la portada del libro que editamos y cortar la imagen para ilustrar el texto que la Ginzburg le dedicó al maestro del cuento.
Pero, del mismo modo que una imagen es la que vende el libro, es también la que más envejece –la imagen y las maquetas que se hacen siguiendo las modas, claro. Basta, como ejemplo, coger un par de portadas de Anagrama o Tusquets, dos editoriales independientes y prestigiosas, de hace unos veinticinco años. Las portadas están ya muy viejas, y eso que, en ambos casos, la maqueta apenas ha sufrido variación alguna. Pero la imagen, que vale más que mil palabras, se desgasta con la misma velocidad con la que llega. Porque, normalmente, para leer las mil palabras hace falta más tiempo que para ver la imagen.
En cambio, las portadas tipográficas que hiciera Satué para Alfaguara siguen hoy tan vigentes como entonces –de hecho parecen más nuevas que las que gastan hoy en Alfaguara, por mucho Oscar Mariné o Manuel Estrada que por allí pase-, y las de editoriales que se han mantenido fieles a su diseño clásico como Pre-Textos son hoy tan elegantes como hace treinta años.
Por eso debemos todos felicitarnos de que las pequeñas editoriales que van surgiendo para mantener un poco viva la inquietud editorial se animen a mantener esas portadas tipográficas. En la colección Clásica de Artemisa Marian Montesdeoca acierta de pleno en el diseño de las portadas –no tanto en el de los interiores, pero de eso hablaremos otro día, que hoy estamos contentos- con ese aire clasicista que parece resucitar con sus Bodoni lo mejor del siglo XVIII. O el nuevo diseño que Sergio Gaspar le ha dado –en compañía de una mirinda por lo visto- a la colección de narrativa Los cinco elementos de su editorial DVD. Son mucho más bellos los libros de Flavia Company y Vicente Luis Mora, con esas helvéticas secas sobre fondo negro, con la leve nota de color del título del libro y que adelanta en su portada el interior del volumen, que los antiguos libros con su viñeta más o menos típica sobre un neutro fondo blanco –un diseño que, en cambio, queda mucho mejor resuelto en la colección de poesía, pero porque ahí se juega de un modo mucho más novedoso con la portada de lo que se hacía en esta otra colección.
Decía Juan Ramón, y lo repite siempre Trapiello oportunamente, que un mismo libro editado de un modo u otro dice cosas distintas. Yo me limitaré a decir que, donde estén un par de palabras sobran las imágenes.
15 mayo 2006
Tinta roja
Pero, y eso es lo más curioso del tango, pese a tener un origen indudablemente popular, tiene un elevado vuelo lírico. Por un lado por la destilación que el pueblo hace de sus ideas y sus palabras. Pocos poemas hay tan perfectos como los de la lírica popular, y ahí está la monumental recopilación que Margit Frenk Alatorre realizara por si alguien lo duda. Pero es que el tango tuvo, desde sus inicios, a poetas que escanciaron en vestiduras populares las más altas muestras de su arte. Por eso el tango tiene un repertorio de una altura literaria de difícil parangón. Y de ahí nace su fuerza, de la paradoja de sus ritmos enraizados en lo más íntimo de nuestro estómago combinados con unas letras, un mensaje que se nos clava directamente en el cerebro, en la parte más viva de nuestro intelecto.
Todo esto me viene a la cabeza por la música que he estado escuchando este puente de san Isidro de calores y muchedumbres a la puerta de casa, en estos domingos de cañas largos como un día sin pan que han terminado siempre con el nuevo disco de Calamaro puesto en la cadena para acunar el sueño de la borrachera, tan denso y ligero al mismo tiempo, del que uno se levanta con un mal sabor de boca y la vaga conciencia de haber hecho algo malo, uno no sabe qué, pero se conoce culpable.
Andrés Calamaro, se artista que perdió la cabeza después de un disco genial en el que retrató un año de vida –Honestidad brutal- para mostrarnos un año de anécdotas prescindibles en El salmón. No es extraño, si alguien nos cuenta todos y cada uno de los actos que componen su existencia no puede sino aburrirnos, y eso es algo que cualquier ser humano que ha escuchado una historia contada por alguien que se pierde en los detalles ya sabe. Ahora ha decido volver haciendo una de las cosas más íntimas que una persona puede hacer, no mostrar sus creaciones, que siempre tienen algo de vanidad, sino interpretar esas canciones que le hacen a uno feliz, que no suelen ser las de uno mismo salvo que la egolatría haya hecho mella en el sentido común, y mostrarlas el mundo tan limpias como uno las ve en su cabeza al cantarlas en la ducha, mientras friega los cacharros o al tender la ropa –todo el mundo sabe que es en las actividades mecánicas de la existencia donde más se echa de menos la banda sonora de las películas.
En Tinta roja Calamaro ha grabado unas canciones en las que reina el silencio, sencillas y honestas como una noche de tangos, en las que de vez en cuando se escucha a amigos del cantante, pero que siempre quedan en segundo plano. Este es un disco en el que la voz de Calamaro se hace dueña de todo el disco. Porque son las palabras que van compareciendo en la escucha lo verdaderamente importante. Son diez tangos clásicos, diez maravillas que se convierten en el disco más íntimo, más suyo de Calamaro, pese a no contar cosas verdaderamente suyas, sino por dejar que a través de su voz se expresen otros., los más grandes. Nadie puede decir que lo que escuche en este disco sea una novedad, al cantar Naranjo en flor demostró que, la mayoría de las veces, son las palabras de los otros cantadas en buena compañía las que más y mejor hablan de nosotros mismos.
Calamaro se ha dejado llevar por Javier Limón para dar a luz el disco más literario, en el que la palabra tiene más fuerza y presencia, de todos los suyos. Y eso, en un hombre que, como él, ha sabido construir un mundo de palabras tan rico y lleno de referencias, no es poco.
13 mayo 2006
El cuento del fin de semana (10)
Lo que siempre se me queda en la cabeza tras la lectura de sus narraciones es un tono, una inquietud. Me quedan sensaciones, y en un mundo de sucedáneos como el que habitamos no es una cuestión menor que alguien te haga sentir cosas.
También me gusta mucho la manera que tiene de decirme esas cosas, con sus historias secas, directas y en las que todo parece apuntar a la ausencia del verdadero centro de la historia que se nos narra. O esa genialidad que tuvo de construir una novela -la primera, por Dios, era la primera- como un sólo parlamento de un diálogo. Un sólo parlamente que se extiende a lo largo de ciento cincuenta páginas llenas de la mejor literatura y cuya lectura no puede dejar a nadie indiferente -perdón por el tópico, pero, como todos sabemos, el tópico conlleva una enorme porción de verdad en su interior.
Los sueños en los sueños
Aquella cálida noche de agosto, mientras decenas de mochuelos de plástico ululaban a la luz de la luna, mi amigo Ramón -que a la sazón empezaba a definirse como un hombre de psique muy compleja- soñó que soñaba que estaba soñando, y así sucesivamente. Aquel gran sueño único -generado seguramente por la mala digestión de una cena demasiado copiosa-, fue pues como una de esas preciosas muñecas rusas que están metidas una dentro de la otra , pero con la diferencia de que, en su caso, las muñecas no eran idénticas y se diferenciaban claramente no sólo por el tamaño, sino también por su colorido y textura.Al día siguiente, al despertarse, Ramón se sentó al borde de la cama. y se puso a pensar. Encendió el primer cigarrillo del día, que era el que mejor le sabía entre los treinta o cuarenta que se fumaba diariamente, y se pasó un buen rato procurando recordar todos esos sueños. es decir, tratando de delimitar los diferentes paisajes que esos sueños habían recorrido.
Su madre le llamó varias veces desde la cocina para recordarle que tenía el tazón de café con leche puesto encima de la mesa, pero él siguió cavilando, con una libretita y el bolígrafo sobre la mesita de noche, al alcance de la mano, a punto para cazar por escrito los sueños apenas empezase a recordarlos.
—Vamos a ver- se dijo- Recuerdo perfectamente que esta noche he soñado que soñaba que estaba soñando. Eso es seguro. Recuerdo también que en mi primer sueño, origen tal vez de los que siguieron luego, soñé que viajaba en un hermoso velero por un mar de aguas transparentes y que, luego, mientras estaba durmiendo en la cubierta de ese velero, soñé que estaba en el oasis de un desierto de arenas abrasadoras soñando con una inmensa llanura helada. A partir de ese punto, sin embargo, me hago un lío y soy ya incapaz de recordar si me quedé también dormido en el igloo de un esquimal hospitalario para seguir soñando en otros paisajes que nada tenían nada que ver con el paisaje en el que me encontraba.
—Ramoncito- volvió a llamarle sla madre.
Al final perdió la paciencia y retiró el tazón del café con leche de la mesa para calentarlo otra vez en el microondas. Ramón, mientras, continuó todavía un buen rato en su cuarto, fumando como un carretero y tratando de despejar sus incógnitas.
Javier Tomeo
12 mayo 2006
Con Paulinho Moska
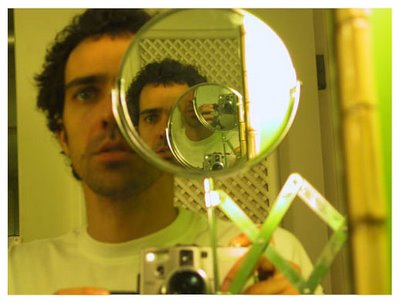 Una de las cosas que, desde siempre, más he admirado de un solista es la capacidad de enfrentarse a solas con el público sin más armas que su obra, sin la protección de nadie, sólo ante el peligro, que diría Gary Cooper. Hay muchos músicos, normalmente los compositores de música popular, que se escudan en una banda. Pienso en Mark Knopfler, por ejemplo, que durante muchos años se escondía tras la máscara de Dire Straits cuando todo el mundo sabía que él componía, él tomaba las decisiones, él, él, el...
Una de las cosas que, desde siempre, más he admirado de un solista es la capacidad de enfrentarse a solas con el público sin más armas que su obra, sin la protección de nadie, sólo ante el peligro, que diría Gary Cooper. Hay muchos músicos, normalmente los compositores de música popular, que se escudan en una banda. Pienso en Mark Knopfler, por ejemplo, que durante muchos años se escondía tras la máscara de Dire Straits cuando todo el mundo sabía que él componía, él tomaba las decisiones, él, él, el...Ayer fui a un concierto de un músico del que tengo un par de discos que me parecen muy buenos. Yo pensaba que este buen hombre saldría al escenario con una pequeña banda -era en el Clamores, que como sabrá cualquier que haya estado es una sala pequeña y cálida con un pequeño escenario- que le arroparía. Y sí que estaba arropado, pero por los amigos que habían ido a verle -y a cantar alguna que otra canción en el escenario, también-, no por músicos. Él solo se bastaba para cantar, tocar la guitarra como si fuera un grupo de músicos los que estaban detrás de él, cuando sólo era un ampli, hacerse sus propios coros y efectos sonoros y hasta interpretar las canciones. Hubo un par de momentos en que se permitó unos pequeños monólogos en un español más que presentable. Un verdadero show, con todas las de la ley.
En los bises sólo tocó un par de canciones suyas, el resto del tiempo se dedicó a repasar la historia de la música brasileña: Pixinguinha, bossa, samba. Hubo una canción que, de creer lo que dijo, estaba compuesta a finales de la década de los diez. Mientras en Europa la gente se mataba en las trincheras en Brasil hacían canci0nes que suenan hoy tan novedosas como debieron serlo entonces. Y que luego digan que somos los europeos los habitantes del mundo desarrollado...
Una verdadera delicia, de principio a fin. Un concierto de los que no se olvidan. Un músico capaz de ser muchos, de ser muchas cosas. Un placer infinito.
11 mayo 2006
Ya no tengo más palabras
Try then, as you work out your individual destinies, to remember that words, the right true words, can have the power of deeds. Remember, too, that little-used word that has just about dropped out of public and private usage: tenderness. It can't hurt. And that other word: soul--call it spirit if you want. If it makes it any easier to claim the territory. Don't forget either. Pay attention to the spirit of your words, your deeds. That's preparation enough. No more words
No sé si he leído a Carver, la verdad. Bueno, sé que no he leído a Carver nunca. He leído a sus traductores, que supongo que, ellos sí, han leído a Carver, al que pudo dar sus textos por acabados tal y como quiso. No el de sus dos primeros libros de relatos, que es un Carver cortado y rehecho por Gordon Lish, su editor. No. El único Carver que hemos leído de verdad, y ya digo que yo ni eso, es el de Catedral, el de Where I'm calling from, la antología que él mismo preparó y en la que publicó algunos de los cuentos de su primera época tal y como a él le hubiera gustado verlos para la posteridad -y en los que acepta la mayoría de los recortes que Lish le hiciera- y algunos inéditos que hemos leído en español como Tres rosas amarillas.
Por eso la publicación de este libro, que no tiene prácticamente nada inédito -olvídense los que piensen que es esta una edición de las de viuda que debe vivir con los textos que dejó el marido en el cajón-, es una novedad importante para el lector español. El libro se llamó Fires en su edición yanqui. Reúne un puñado de poemas que ya eran prescindibles en las dos ediciones que Visor hiciera con todos los poemas de Carver. Carver no era un versificador. También incluye cinco relato primerizos que le hacen un flaco favor a su memoria y que servirán para que el escritor joven e ilusionado vea que, hasta los más grandes, comenzaron balbuciendo. El fragmento de la novela es una curiosidad filológica que demuestra hasta qué punto el mercado presiona a los autores para que den obras vendibles. A veces me da por pensar qué habría sido de alguien con un sentimiento artístico tan hipertrofiado como Miguel Ángel de haber nacido hoy. Podría haberse convertido en un megalómano simpático como Hristo, o en uno antipático como Chillida. Aunque seguramente sería un artista de series -grabado, fotografía, videocreación- opciones reproducibles y vendibles dentro del mercado.
La mayoría de las reseñas son, también, prescindibles. En casi todas se muestra amable y cortés, opina pero nunca hace sangre, nada sin mojar la ropa. No, lo verdaderamente interesante de este libro suma apenas sesenta páginas de generosa maquetación. Las introducciones no son, desde luego, lo más brillante del volumen, pero sí son en buena medida lo más representativo del Carver ya exitoso, educado y amable con los que buscan su magisterio. No deja de ser curioso, como se puede comprobar en Mi parentela -uno de los textos incluidos en el volumen- que la mayoría de esos autores antologados por él son hoy desconocidos. A excepción de Tess Galagher, a la que conocemos por ser su viuda y que ya formaba pareja con él cuando hizo la antología, hoy no recordamos a nadie. Y no han pasado tantos años, sólo veinte. Pero a Galagher sí la hemos leído, y podemos afirmar sin miedo que es un epígono del propio Carver. Tiene su estilo, su fraseo, sus obsesiones. Lo que se puede copiar, lo que se le pega a uno de compartir la pasta de dientes, el retrete y la vajilla con un autor importante. Pero no su genio, su mirada, la poesía que en los mejores cuentos de Carver está palpitando a la espera de que alguien le ponga cuerpo y la deje caminar por el mundo, como hacía él.
Tampoco es lo mejor del volumen la sección Contextos, en la que se han recopilado las presentaciones que hiciera para sus libros o sobre su obra. Tiene un evidente interés filológico para un estudioso de su obra. Para un alumno o un profesor de talleres literarios hay por ahí algunas cosas que poder integrar en una clase, que meter en un artículo. No mucho más, son aspectos que a una persona que no escriba le van a interesar poco.
Tal vez lo mejor del libro esté al final. No sé cuál es el orden de aparición en Fires, la verdad. Colocar al final del libro un canto a la amistad tan sincero y patético como el texto que dedica a su relación con Ford y Wolff, donde vemos desfilar a tres de los mejores narradores recientes de la literatura anglosajona convertidos en un hombre estirado y dos alcohólicos que a duras penas tiran para delante, es una idea genial. Y mejor aún es el cierre, donde, partiendo de una frase de Santa Teresa analiza un texto de Chéjov para dar nueva luz al oficio de contar historias. Tal vez sea ahí donde mejor se aprecia el respeto y la marca que John Gardner dejó en su discípulo. Y que, como todos los grandes autores, haya sido capaz de irse con aires míticos, con esa frase final, posiblemente la última que escribió, sí con certeza la última que dijo como escritor ante un público.
El lector español podría haber sobrevivido perfectamente sin este libro, eso está claro. Pero es un libro necesario, en el que podemos mirar cara a cara a un autor. Un escritor no es sólo sus grandes obras, es también sus deslices, porque son los que le hacen humano. Y al saberle humano nos parece más impresionante que, siendo como nosotros de carne y huesos, mecánica de fluidos, un borracho pasando las tardes frente a un televisor a mil por hora, nos haya dejado cuentos tan maravillosos. Que siendo un estúpido como lo somos todos haya tocado un poco el misterio que es la vida. Que no sea un héroe, pero que sepa que todos lo somos.
10 mayo 2006
Mi pueblo
Paso cada día por aquí, dos veces al menos, y nunca me había animado a colgar un poco del paisaje, y paisanaje, urbano con el que convivo. No voy a entrar a dilucidar si Madrid es un horror o no, porque supongo que Madrid es como todas las grandes ciudades, y la Gran Vía, la foto está hecha desde Callao, es posiblemente uno de los lugares más horribles de la ciudad, con todo el tráfico -mecánico y humano- que tiene, la agresión constante de la publicidad y demás.
Lo que me sorprende es que todavía no hace seis meses que vivo en el centro de la ciudad -yo hasta entonces era un chico de residencial pijo de las afueras- y la Gran Vía ya es, para mí, la calle Mayor del pueblo. Ahora Madrid es íntima, muy íntima, y las calles que antes eran "el centro", "la zona de compras", "la zona de los bares" son ahora mis calles. Por ellas me muevo, en ellas reconozco a la gente, y empiezan a ser, de algún modo, el decorado de la película que van haciendo con mi vida.
No sé si vivir en Madrid es un infierno o no. Mi pueblo, que son las cuatro calles entre las que destilo mi rutina diaria, son las más tranquilas y pueblrinas que conozco.
La fotografía es de Víctor Lavilla. Está sacada de su fotoblog Imagenaicones. Más que recomendable
09 mayo 2006
Lo que cuesta la cultura
Pues bien, uno, lo he comentado muchas veces ya, los lee con la misma pasión y emoción que viene a la oficina cada mañana. Con poca, a qué engañarnos. A fin de cuentas son parte del trabajo, de hecho es una de las cosas que demuestra lo imbécil que puede llegar a ser uno trabajando en casa, mientras hace de vientre, cocina, o espera que terminene los anuncios del programa que está viendo en la tele. Será que a lo largo de los años ha desarrollado uno un workalcoholismo muy insano.
En fin, todo esto viene a cuento de que este sábado, para mi sorpresa, descubrí un muy brillante artículo de Rosa Sala Rose sobre Víctor Klemperer y Schubart -la verdad es que, tratándose de ella no podía ser otra cosa que brillante, no vamos a engañarnos, su Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, es fundamental, debería ser objeto de lectura no sé si obligatoria, no me gusta imponer nada, pero sí desde luego insoslayable, perdón por este adjetivo tan Armas Marcelo- en las páginas del ABCD las artes y las letras. Lo curioso es que hoy, que quería comportarme como un proselitista y enlazar esta entrada con el artículo, para que el lector, atento caminante que ha decidido reposar aquí su jornada, pudiera pasar de mis manidas ideas a un texto verdaderamente brillante.
Pero no va a poder ser. He estado rebuscando por toda la página web del suplemento del ABC y el único artículo de todos los que se publicaron que no está colgado para su libre acceso es ése. Así que el que quiera leerlo puede ir a las hemerotecas y darse el gustazo de saber que el aburrimiento es el enemigo más grande del hombre, y que al menos, cuando tenemos la palabra, podemos enfrentarnos al tedio de vivir.
Al menos ahora sé cuál, de todos los textos, es el que valía el euro que pagué por el periódico.
05 mayo 2006
Al plato y a las tajadas
Las publicaciones gratuitas han venido para quedarse. Uno las puede encontrar en papel -son las que necesitan más dinero para existir y, por eso, son las que recaban más publicidad- o en formato digital -las revistas de Internet son uno de los fenómenos más extendidos e interesantes de los últimos años. Yo mismo colaboro en algunas, así que no puedo hacer otra cosa que sumarme a este "nuevo periodismo" que se sabe en muchas ocasiones breve -en el formato papel tiene que caber muchas cosas de muchos anunciantes y hay que quedar bien con todos pese al escaso espacio de las revistas, y en el formato digital el propio soporte no facilita las lecturas muy largas- y aún más efímero que el histórico -no se paga y el hombre hace ya muchos años que se ha acostumbrado a no encontrar un valor real en aquello que no le cuesta nada, pese a que sea uno de los errores a los que el sistema capitalista nos ha abocado: todo tiene un precio, por lo tanto lo que no lo tiene no existe, no está valorado, es secundario.
Eso sí, está inflación de letra impresa conlleva algunos pequeños inconvenientes. Uno es que la capacidad de informar está empezando a superar en número la cantidad de cosas de las que merece informar. Por encima de la relevancia de unas noticias, que ningún medio serio y eficaz puede soslayar, se produce una reptición en los referentes, en los temas y, lo que es más sorprendente en los enunciados.
Todavía recuerdo con gran perplejidad la entrvista que, creo que fue Rafa Cervera, hizo a Sonic Youth en su momento de mayor popularidad. Acababan de editar su disco Experimental jet set, trasch and no star y todavía se reflejaba en nuestra retina a Isabelle Huppert haciendo de monja en la Amateur de Hart Hartley al son de las canciones de Goo. Bueno, dicha entrevista apareció, si mal no recuerdo en el suplemento poppy El País de las Tentaciones, en la revista cool Rock de Lux y en las garagera Ruta 66. Con leves variaciones, claro, para cobrar tres textos, pero la misma.
Hoy me ha sucedido lo mismo. Bernardo Gutiérrez -una haha, amigo, un hacha- les ha colado el mismo texto a los chicos del suple de la Vanguardia y a los amigos de Calle 20. Bueno, el mismo, lo que se dice el mismo no. Pero pueden comparar. El del suplemento sultureta lo tienen aquí y el de la revista gratuita aquí. Además de adecuar el tono del texto a cada publicación hay poco cambio.
Lo mejor, de todas formas, es que la gente pueda conocer un poco mejor a Chico César, bueno, eso y que Gutiérrez ha cobrado dos artículos por escribir uno y medio, y la inteligencia, qué narices, hay que premiarla.
04 mayo 2006
Pásalo
Los compartimentos estancos normalmente sólo vienen bien para los dependientes de las tiendas de discos y los fabricantes de submarinos. Mi experiencia lectora me ha convertido en uno de esos clientes molestos que están siempre incordiando a los que le atienden en los distintos comercios.
"Oiga, dónde tienen las aceitunas." "Pues dónde va a ser, con los aperitivos, donde las patatas y las pipas." "Ah, yo es que esperaba encontrarlas aquí, en la sección de encurtidos." "Ya, ya, pues están allí, tío listo."
Y uno se dirige a la sección de frutos secos sin entender demasiado bien cómo es que han ido a parar allí las aceitunas, aunque para consolarse uno justifica su poca lógica pensando que no es francés, que franceses son los dueños de la cadena de supermercados donde ha entrado uno a comprar. Así que no es de extrañar que, por lógica cartesiana, las aceitunas estén junto a los pistachos. Total, unos vienen de Irán y las otras de Jaén, y los dos sitios son tierras de moros.
Homero escribió dos narraciones que son los cimientos de la épica en verso. La unión de narración de ficción y prosa es relativamente reciente: unos cinco siglos, apenas una quinta parte de la Historia del hombre. Pero esa unión se ha solidificado en la mente del ciudadano común, y hoy un libro en que se cuenten historias a golpe de verso es muy raro. Por eso, quién piense en libros únicos y maravillosos como la Antología de Spoon River o Ciudad del hombre: Nueva York sólo como libros líricos, por el sencillo hecho de que la disposición tipográfica de los mismos es en líneas que no llegan hasta el final de la mancha de impresión se equivoca completamente. Son algo más, libros capaces de descubrirnos nuevas maneras de representar el mundo, en el que la mezcla, la unión de las historias y los sentimientos que provocan se ve fielmente reflejado en los textos.
Llevaba cierto tiempo buscando un libro, uno de esos que resultan difícil de encontrar en la ciudad más habitada de España, la que más librerías tiene, por cierto, y que no está en casi ninguna biblioteca. Luego, como siempre, vendrán los pequeños libreros a excusarse, a decir que no pueden tener todos los libros que se editan -y es verdad-, aunque no tener un libro que ha sido Premio Ojo Crítico, estuvo a punto de llevarse el Nacional y el de la Crítica, y es antologado y citado por activa y por pasiva en artículos y entrevistas, demuestra el nivel medio de la librería en España. Y no hablo de los tenderetes en los que las gomas de borrar y los chicles comparten estantes con las novedades de las grandes editoriales. Hablo de las librerías que siempre se citan a la hora de hablar de las "buenas librerías" a las que debe ir el lector de verdad.
Así que había desistido, y esperaba que por esos giros del destino me encontrase un ejemplar en la Fnac de Lisboa -como me sucedió con un libro de Trapiello, porque en las Fnac de Portugal hay libros españoles, pero ponte a buscar uno portugués en las de aquí...- o en cualquier lugar de esos extraños donde uno ha descubierto libros. Ya que estamos en ellos, y aún siendo reiterativo con el autor, una primera edición de La vida fácil editado por Trieste en una biblioteca llena de polvo en un local de Scouts de Cuatro Vientos.
Por eso me llenó de alegría encontrarme conque mi amigo Gonza tenía los dos únicos libros de García Casado en su biblioteca. Me los llevé a casa un domingo y el lunes al medio día estaban léidos, y a la noche releídos. Son una maravilla.
Por eso no me he resistido a copiar aquí un poema magnífico, feliz unión de narrativa y lírica, que me ha alegrado los últimos días.
PERSONAL CUALIFICADO
si es aquí pase póngase cómoda
sírvase lo que quiera no no por favor
no se quite la ropa descuide le pagaré
el dinero está en la mesilla sólo quiero
que me hable reprócheme la vida
que malgastó conmigo los polvos a medias
las tardes sin mirarnos a la cara el dolor
después del sexo el sexo después del dolor
las brasas después del incendio gríteme
gríteme si es necesario usted sabrá
mejor que yo cómo se hacen estas cosas
si hace falta más no se preocupe aquí tiene
mi tarjeta
Pablo García Casado
03 mayo 2006
Atarse a un árbol
Criados la inmensa mayoría en los humildes pisos del barrio de Salamanca, en palacetes de la calle Almagro, en monterías por Galapagar y el Pardo, lo normal es que realicen la política que vieron hacer a sus padres o abuelos. Lo de la educación, ya lo decía Ussía en su Tratado de buenas maneras, es importantísima.
A lo largo de estos dos últimos años se han debido talar cientos de árboles en Madrid. La mayoría de los terrenos por los que ahora se mueven los camiones, hormigoneras y excavadoras de la M-30 estaban ocupados por árboles. El paseo de la Ermita del Santo estaba lleno de árboles y acudieron a evitar su tala unos políticos con un poco de vergüenza y se levaron una denuncia además de algún palo –yo lo del palo lo entiendo: imagínense ustedes con uniforme, casco de antidisturbios, o sea, total impunidad, y un político delante, yo creo que me costaría mucho controlarme, sobre todo si soy un tipo violento que me he metido voluntariamente en las unidades antidisturbios.
Lo que sucede ahora es que le han ido a cortar unos árboles a la señora. Y, claro, la señora ha alzado la voz y las tiralevitas de turno les ha faltado tiempo para hacer lo que les enseñaron entre convivencias y catequesis: obedecer. Así hemos visto a doña Esperanza Aguirre –posiblemente el ejemplar más acabado de pija del Rastrillo del Nuevo Mundo- y a sus consejeros para cuadrarse y decir que van a hablar con ese malvado de Gallardón para que no le corte los árboles.
Quiero aclarar que me parece muy bien que le hagan un poco de caso a la baronesa, sobre todo porque en este caso tiene razón, y no creo que, puestos a gastar lo que se gastan en obras faraónicas como las del soterramiento de la M-30, se mucho pedir que los árboles sean trasplantados en vez de talados. Tengo la certeza de que dos seres tan sesudos y profesionales como Siza y Hernández León –y lo digo sin retintín, porque siento por don Álvaro Siza verdadera admiración- no tendrán mucho problema en adaptar al proyecto la conservación de esos árboles.
No, lo que quiero, sobre todo, es decirle a doña Tita Cervera que no era necesaria la parte de representación. Bastaba con decir: soy baronesa, me llevo los cuadros, quiero esto. Y el político se cuadra.
La pena es que todos los vecinos afectados por las obras de Gallardón –unos cuatro millones de cadáveres según las últimas estadísticas- no tengan en su mano la posición de la baronesa. Es lo que tienen los ascensores, que permiten llegar alto.
02 mayo 2006
El mundo del automóvil: carburantes y parquímetros
Anda uno algo preocupado con lo de la nacionalización de Hidrocarburos que ha puesto en marcha Evo Morales. Pero poco, la verdad. Ando sorprendido por la reacción política del caso: el ejecutivo se reúne con la empresa española afectada, se piden explicaciones al gobierno boliviano, el jefe de la oposición que hace cinco días defenestraba una opa entre empresas nacionales –bueno, para Esperanza Aguirre Gas Natural era extranjera, lo que me obliga a escribir siempre su nombre junto al apellido no vaya a ser que, con las ideas que tiene, piense alguien poco informado en Lope de Aguirre como el origen de sus perlas- y defendía a una alemana se tira ahora de los pelos con esta acción en contra de empresas españolas, y, por supuesto, los estrausistas de nuevo cuño que, desde columnas en prensa o en la televisión llaman a Morales, Kirchner y Chávez salvajes, poco preparados intelectualmente, indígenas –como insulto, ojo- y personajes de escasa catadura moral que no respetan las reglas del juego internacionales cuando no les conviene –creo que se llama Miguel Ángel Belloso, o algo así, es el de la foto, y es colaborador de Germán Yanke en el telediario que este lleva en Telemadrid, por si algún embajador o cónsul quiere pedir la cinta a una de las empresas que se dedican a grabarlo todo para tener pruebas en la denuncia por difamación y la queja diplomática, además de explicarle cómo respetan las multinacionales las reglas del juego.
Pero, por encima de todo, ando maquinando un acto similar. Si de la recaudación de los parquímetros el ayuntamiento apenas obtiene un treinta por ciento –creo que es menos- y el resto se lo queda la empresa adjudicataria, creo que los ciudadanos, las plataformas vecinales, deberían distritocionar los parquímetros –perdón por el invento léxico, pero a Armas Marcelo le parecen maravillosos los de Cabrera Infante y cuando los hace Umbral dicen que forja el lenguaje, y uno no va ser menos, qué leche- y renegociar en un plazo de ciento ochenta días los contratos, para que el porcentaje de dinero que revierta en el ciudadano sea mayor y no se lucren los mismos de siempre.
Anda uno convencido de que hay ideas que merece la pena importar: la lojas do cidadão, las bibliotecas francesas y las nacionalizaciones.
Pero, por encima de todo, ando maquinando un acto similar. Si de la recaudación de los parquímetros el ayuntamiento apenas obtiene un treinta por ciento –creo que es menos- y el resto se lo queda la empresa adjudicataria, creo que los ciudadanos, las plataformas vecinales, deberían distritocionar los parquímetros –perdón por el invento léxico, pero a Armas Marcelo le parecen maravillosos los de Cabrera Infante y cuando los hace Umbral dicen que forja el lenguaje, y uno no va ser menos, qué leche- y renegociar en un plazo de ciento ochenta días los contratos, para que el porcentaje de dinero que revierta en el ciudadano sea mayor y no se lucren los mismos de siempre.
Anda uno convencido de que hay ideas que merece la pena importar: la lojas do cidadão, las bibliotecas francesas y las nacionalizaciones.
01 mayo 2006
Definiciones
Leo en una noticia que el simpático del líder de la oposición británica es un verdadero político, de los que ha comprendido a la perfección que importa más lo que uno aparente que lo que sea. Resulta que David Cameron, el líder tory, se va algunas veces al trabajo –suponemos que este hombre trabaja en el parlamento, o al menos es el lugar donde debería hacerlo- en bicicleta. Que no lo hace por salud está claro, una mirada a cualquier mapa de la capital británica permite ver que, de Notting Hill –donde vive- al parlamento no hay una tirada tan grande como para pensar que haga mucho ejercicio. Esto no tiene nada de extraordinario, es algo que hace mucha gente. Lo que no lo es tanto es que valiéndose de esa práctica saca a relucir un ecologismo militante un tanto extraño. Y digo que es extraño porque, mientras el buen hombre pedalea un coche oficial hace el mismo recorrido con su maletín de trabajo, su traje y sus zapatos. O sea, que lo único que sacamos en claro es que este hombre es un buen actor o es decididamente tonto. Con gente así cómo no va a ganar Blair todas las elecciones que quiera, lo de menos es el pelo de su señora, hombre.
Lo que a uno le gustaría de verdad ver es a un político yendo al trabajo en transporte público, como un trabajador responsable cualquiera. Si uno tiene que soportar esas campañas de promoción del transporte público, lo mínimo es que prediquen con el ejemplo. Así podrá conocer de primera mano, no por estadísticas y sonrojantes informes que preparan los think tanks cómo es la vida de sus ciudadanos. De vivir en Madrid podría disfrutar de las interminables esperas de un autobús que siempre viene lleno y en el que hay como sardinas en lata, de esos trenes de metro atestados que se quedan detenidos casi una hora en túneles –cuando circulan y no hay huelga, claro- o de esos cercanías que son puntuales pero que van siempre hasta la bandera de gente en las horas punta –que son en las que se usan, a qué mentirnos. Todo eso si a donde va hay transporte público, claro, que si no pague usted un parquímetro a precio de oro.
En fin, que, como dicen mis amigos, se convertiría de verdad en un político, alguien que conoce y se preocupa por los asuntos de la polis, de la ciudad y sus habitantes. Claro que yo, algo más escéptico, pienso que sí que es, de verdad, un político.
Más finos son, en cambio, en Francia –mis amigos los filósofos son descaradamente francófilos y en eso, como en otras cosas, demuestran estar acertados- y si no que le pregunten a Chirac y Villepin. Cuando uno sabe que, como político –otras de las características del político es saber ser un buen vendedor de su propia imagen- está perdiendo la partida frente a un competidor, parece ser que debe estar dispuesto a hacer lo que pueda, y eso es lo que ellos, como buenos políticos, han hecho. Sarkozy es un líder político de derechas de los que le gusta a la nueva burguesía europea, la que vive en guetos voluntarios y no conoce más terror que una congelación de cuentas. Como todavía no podían prever que los jóvenes de los suburbios pedirían ser considerados como seres que existen –hasta que se echaron a la calle a quemar coches y montarlas no eran más que estadística- y que el ya ministro actuaría con profesionalidad encomiable llamándoles chusma, decidieron que había que involucrarle en algún negocio turbio. Así que el primer ministro que ha llegado a su cargo sin elecciones de por medio y el presidente que salió elegido cuando los franceses, por perezosos, se vieron obligados a elegir entre el neoliberalismo sin trabas o la ultraderecha, decidieron implicarle en un conglomerado de cuentas extranjeras destinadas a cobros de sobornos.
Digo que son más finos porque han realizado una labor digna de un fino político de raza: manchar irremisiblemente al rival. Lo mejor es que digan que no es para tanto.
Lo terrible de esta historia es que son todos del mismo partido, luego se supone que su objetivo debería ser el mismo, pero se conoce que no, que el político es, hoy, no un hombre preocupado por los asuntos de su entorno, como piensan los bienintencionados estudiantes de filosofía, sino el que medra a costa de su entorno. No el que trabaja para, sino el que se beneficia de.
Vistas las cosas habrá que escribir a Víctor (García de la Conha) para pedirle que, en sucesivas ediciones del DRAE aparezca parásito como una de las definiciones de político. Con un poco de suerte tendremos para otro comentario, esta vez porque los políticos en general, y no sólo los del Bloque Nacionalista Galego, protesten. Soplagaitas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)